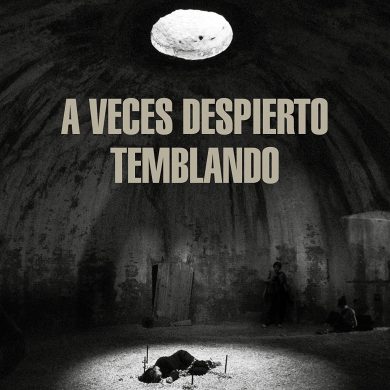La conversación pública en nuestro país sufre de una notable falta de honestidad intelectual. Los debates se centran en conceptos que no dialogan con la realidad y adolecen de un análisis minucioso del poder y de las repercusiones de las decisiones políticas. Uno de los ejemplos más evidentes es la reforma al Poder Judicial: se discuten nociones como democracia y autoritarismo, o élites y pueblo, sin un abordaje crítico de cómo la Reforma transforma lo que realmente le importa a la clase política: la distribución formal e informal del poder.
En este ensayo pretendo alejarme del ruido de esa conversación, y argumento que la Reforma al Poder Judicial, junto a la nueva «supremacía constitucional» debilitan al poder Ejecutivo, crean un Poder Legislativo sin límites y empoderan a las oligarquías —compuestas por entidades de poder que incluyen al crimen organizado, caciques regionales y actores fácticos de diferentes características—.
El Poder Judicial antes de la Reforma
En nuestro país, históricamente, al menos durante el siglo XX, el Poder Judicial estuvo sometido al Poder Ejecutivo. La Reforma al Poder Judicial de 1994, impulsada por Ernesto Zedillo, mantuvo esa característica histórica, aunque con algunos elementos más pluralistas y democráticos: 1) cambió el método de selección, pues el presidente ahora debía proponer al Senado una terna de candidatos de ministros en lugar de sólo uno; 2) introdujo la figura de acción de inconstitucionalidad, aunque entonces solamente la podía presentar el procurador general de la República o el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados, el Senado, legislaturas estatales y la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 3) creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para restarle poder administrativo al Poder Judicial y 4) impulsó la «carrera judicial» para profesionalizar y disminuir el nepotismo.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo mantuvo la «supremacía» sobre el Poder Judicial gracias a que llevaba mano en la elección de ministros y a que se estableció que el presidente de la Suprema Corte debía dirigir el Consejo de la Judicatura Federal, lo que convirtió a dicha presidencia en un puesto muy codiciado para los miembros de la Corte elegidos a propuesta del Poder Ejecutivo. En tanto, la carrera judicial, si bien representó un avance hacia la profesionalización, no corrigió el nepotismo ni a la corrupción y se consolidó bajo una élite muy especializada que a su vez se vinculaba con otras élites políticas y económicas.
Teóricamente, el Poder Judicial se distingue de los otros poderes en que su su legitimidad no se basa en la elección democrática directa, sino en mantener el orden constitucional. Esto significa que su función primordial no es representar diferentes intereses, sino salvaguardar la supremacía de la Constitución y garantizar que las leyes se apliquen de manera imparcial y justa. La legitimidad constitucional, entonces, es lo que sostiene al Poder Judicial en su rol y lo dota —insisto, teóricamente— de una autoridad que trasciende los vaivenes políticos y electorales.
Por lo tanto, uno de los pilares del Poder Judicial es la independencia y la autonomía, algo que nunca ha tenido en la historia de nuestro país, por su vinculación especialmente estrecha al Poder Ejecutivo. Esta independencia, se supone, debe mantenerse frente a los cambios en las mayorías sociales —que se presentan en la composición del Ejecutivo y del Legislativo y que sólo pueden cambiar la Constitución a partir de ciertos mecanismos específicos— y frente a las minorías fácticas que podrían intentar manipularlo en defensa de sus propios intereses. La capacidad para salvaguardar el orden constitucional requiere que el Poder Judicial opere sin presión externa, de manera que sus fallos reflejen un compromiso con el Estado de derecho.
No obstante, la independencia del poder judicial es una aspiración que en la práctica enfrenta múltiples desafíos. Como ya mencioné, la Reforma de 1994 permitió una autonomía relativa respecto al Poder Ejecutivo y frente a ciertas influencias de poderes fácticos que, de diversas maneras, buscaron incidir en sus decisiones. Pero a su vez, nunca dejó de ser susceptible a la influencia de estos poderes y en diferentes circunstancias actuó favoreciéndolos en detrimento de las mayorías. Una reforma ideal del Poder Judicial debería orientarse a fortalecer la autonomía de manera integral, ampliando su independencia tanto del Poder Ejecutivo como de cualquier otro actor con capacidad de presión, y como consecuencia, favorecer a las mayorías. Lamentablemente, esto no fue lo que ocurrió.

La Reforma: menos poder al Ejecutivo, pero más poder a las oligarquías
La Reforma al Poder Judicial propuesta introduce cambios significativos en la distribución del poder, y reemplaza el esquema previo por uno que, lejos de ser más democrático, presenta una estructura más oligárquica y plutocrática. Esta reforma plantea la elección directa de jueces y magistrados, lo que, en términos de la política real, favorece a los poderosos y no a la ciudadanía.
El cambio central es que la Reforma le resta capacidad de control al Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Esto, en apariencia, podría ser algo positivo, sin embargo, el vacío de poder que deja la presidencia de la República no se traduce a un empoderamiento de la ciudadanía, ya que que la Reforma no contempla mecanismos de rendición de cuentas, de participación ciudadana, ni tampoco de mayor equilibrio entre los poderes. Lo que fomenta es un poder informal enorme a las oligarquías.

La ausencia de presupuesto público para que los candidatos a jueces y ministros puedan movilizarse, comunicarse y difundir sus propuestas, implica que sólo aquellos con conexiones políticas y acceso a financiamiento privado —que obviamente se dirá que nunca existió— logren participar. Desde luego, el apoyo otorgado a esos candidatos no será por altruismo, y aquellos que podrán ofrecerlo son las estructuras partidistas, empresarios con capacidad de financiamiento, y, en muchos casos, grupos relacionados con la economía criminal. La Reforma no cuenta con incentivos ni mecanismos para garantizar que los candidatos a jueces cuenten con independencia de grupos externos de todo tipo ni para que puedan acercarse libremente a convencer a la ciudadanía.
En países en donde se ha implementado un modelo de elecciones de jueces similar, la evidencia muestra que hay una baja participación electoral, lo hace que dichas elecciones sean susceptibles de ser dominadas por quienes tienen los recursos para movilizar votantes. En México, esta realidad conlleva el riesgo de que las elecciones de jueces y ministros sean controladas por gobernadores, caciques regionales, y actores fácticos que ya tienen una presencia consolidada en el territorio.
Uno de los principales problemas de la Transición a la Democracia fue que no construyó ordenes locales democráticos, sino que conformó lo que José del Tronco denomina patrimoniarquías, es decir, regímenes políticos híbridos en donde los gobernantes, electos mediante el voto popular (igual que en el caso de las poliarquías), conciben y ejercen el poder como parte de su dominio privado. La Reforma no corrige el esquema patrimonial, sino que, por el contrario (quizás como una consecuencia no deseada), lo traslada a la estructura judicial.
Bajo este esquema, en vez de que el Poder Judicial tenga una estructura profesional con una cabeza de ministros y ministras que son elegidos a propuesta del Poder Ejecutivo con participación del Poder Legislativo, tendrá una estructura conformada por personas cuyas lealtades dependan de aquellos que les permitieron participar y que los impulsaron. En los hechos —hablando estrictamente en términos de distribución de poder—, la estructura del Poder Judicial de la Reforma de 1994, por una cuestión de gobernabilidad presidencialista, ponía candados a las mayorías y a las minorías para influir en la conformación del Poder Judicial y le daba, en última instancia, cierto control al Poder Ejecutivo. La nueva Reforma quita esos candados pero no establece ningún mecanismo de control del que pueda echar mano el Poder Ejecutivo o el pueblo.

En 2025, se someterán a elección al rededor de 861 juzgadores federales, 9 ministros de la Corte, 5 magistrados Tribunal de Disciplina Judicial (TDJC) (que sustituirá al CJF); 3 magistrados que faltan en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 magistrados de las 5 salas regionales de dicha institución. Esto implica que, aproximadamente, participarán 42 mil candidatos y candidatas, sin recursos oficiales para hacer campaña, sin posibilidad de hacer pre-campaña y con unos requisitos mínimos para ser electos.
En un país en donde el crimen organizado mata impunemente a alcaldes, con una amplia extensión territorial, con la dificultad logística para actores sin conexiones políticas, ¿quién garantizará la «independencia» y la «autonomía» de los candidatos ? ¿Qué actores decidirán a qué candidatos impulsar? ¿A poco la presidencia de la República puede darle seguimiento a todos los candidatos? ¿Los partidos políticos serán los únicos que aspirarán a movilizar electoralmente a favor de jueces? ¿Quién puede articular, en un escenario de baja participación electoral, a los «mejores candidatos»? ¿Quién pondrá a los jueces en estados como Guerrero o Sinaloa?
¿El surgimiento de un autoritarismo parlamentario?
Un elemento adicional que complica la situación es la reciente decisión del Congreso de que cualquier cambio realizado a la Constitución no puede ser impugnado o revisado por controversia constitucional, lo cual afecta también al Poder Ejecutivo. Nadie, salvo los legisladores, tienen la decisión final sobre la Constitución y ningún poder puede contravenirlo. El día de mañana, por ejemplo, una mayoría legislativa podría desafiar a la presidencia y realizar cambios drásticos en sus facultades sin que pudiera hacer absolutamente nada.
En esta nueva distribución de poder, cualquier actor con la capacidad de articular intereses locales a partir de la representación federal tendrá un poder superior al de la presidencia. Actualmente, de hecho, la configuración del Congreso responde a poderes de “viejos” representantes de la Mafia del Poder, sospechosos de vínculos criminales o de poderes locales. Ahí están, por ejemplo, las bancadas del Partido Verde Ecologista, que han logrado posicionarse en el Congreso con una influencia desproporcionada en la toma de decisiones y que en sus filas condensan a diferentes fuerzas políticas. Si el único poder que puede modificar la Constitución sin que nadie más pueda hacer nada al respecto es el Congreso, entonces las diputaciones y senadurías serán más poderosas y más codiciadas como para que las oligarquías sedan el control en ellas.
A lo anterior, hay que sumarle que los jueces, magistrados y ministros tendrán lealtades alejadas a la presidencia y también al pueblo, pues, como ya mencioné, se sostendrán en aparatos de movilización electoral partidista, criminal y empresarial. Con ello, el Poder Ejecutivo puede convertirse en un simple administrador del poder de las oligarquías que se congreguen en el Congreso y que tendrán, también bajo su control a la estructura del Poder Judicial. Ante esta estructura, los coordinadores de las mayorías de la Cámara de Diputados y de Senadores, tendrán un poder difícil de contraponer desde cualquier poder.
La Reforma al Poder Judicial no cumple con la misión de democratizar al país, por el contrario, favorece al empoderamiento de oligarquías que dominarán las decisiones judiciales y legislativas. El pueblo no tiene facultades para la rendición de cuentas del Poder Judicial, los posibles candidatos a jueces y ministros no tienen ninguna herramienta a su alcance para garantizar su independencia y autonomía, y no hay quien pueda ponerle límite a la mayoría en el Congreso. Bajo esta correlación de fuerzas, ¿para qué ser presidenta? ¿Sólo para administrar la crisis política y económica que deriva de una Reforma que no le beneficia en nada?
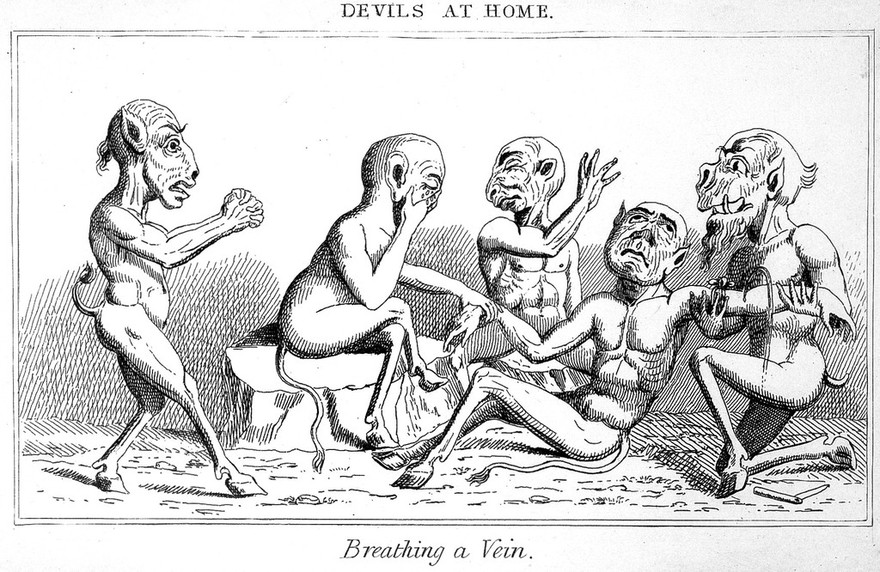
Hugo Garciamarín (@Hgarciamarin) es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Director de la Revista Presente.