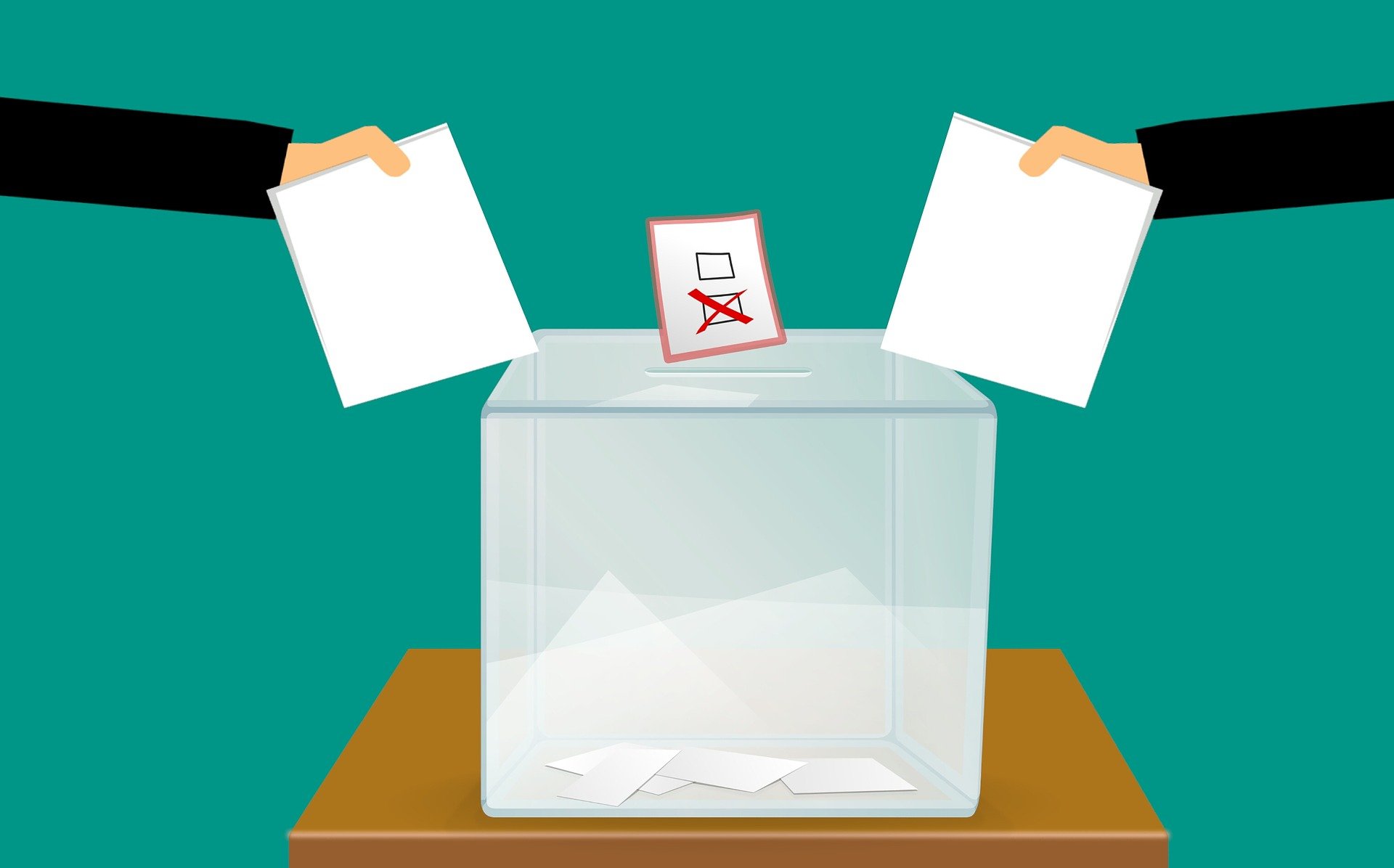En 2005 el filósofo y esteta Jacques Rancière escribió el breve tratado político La haine de la democratie (El miedo a la democracia) respondiendo a quienes denostaron el voto popular que rechazó la ratificación en 2005 de la Constitución Europea. Entonces, las élites políticas y económicas, con excepción de algunos outsiders, calificaron dicha contingencia como una muestra más de la ingobernabilidad de la democracia y la ineptitud del pueblo de tomar decisiones. Europa era el futuro ¿por qué decirle que no?
El mismo debate intelectual ha ocurrido en cantidad de ocasiones. En 2016 se le recriminó su estupidez al pueblo británico por una cuestión semejante (el Brexit), así como se suele calificar como populista a cualquier movimiento latinoamericano que tenga un cierto arraigo entre sectores marginados. El resultado es normalmente un antagonismo improductivo, una rebatinga pública entre quienes se presentan como los paladines de la democracia y quienes se horrorizan por sus manifestaciones mórbidas.
Por un lado, se observa el temor claro, expuesto a ojos vista. Históricamente la voz opositora ha enarbolado, de forma más o menos sutil, la clase de argumento elitista que supone que, si se les dejan sueltas, las democracias se volverán incontrolables. Un claro ejemplo es el famoso informe de la Comisión Trilateral de 1975 de Huntington, Crozier y Watanuki. La retórica que sigue es de manual. Con frecuencia se aduce que el pueblo no tiene por qué contar con medios de participación más allá de algún recurrente llamado al voto. También se dice que será fácilmente manipulado por la propaganda del gobierno, asumiendo cómodamente la infantilización del electorado como meros autómatas a la espera de una orden desde arriba. Para completar la narrativa, argumentos de este tipo se acompañan de cálculos sobre lo que se podría hacer con el dinero destinado a promover la participación en lugar de andar preguntando a la gente, o predicciones de la caída en la bolsa de valores debido a la desconfianza que puede generar la volatilidad política. No es de extrañarse que los más vociferantes enuncien su discurso desde posiciones bien identificables: consorcios mediáticos y empresariales, o partidos de oposición con poca imaginación para competir políticamente.
Nada de lo anterior es de extrañarnos. Las élites, la historia nos lo ha enseñado, ven en la democracia un peligro. A fin de cuentas, esas son noticias del siglo antepasado. Lo interesante es que, en el otro bando de los oficialismos de bandera popular, el miedo a la democracia también es patente. Los líderes carismáticos hacen campaña nacional por difundir su reivindicación a la democracia, pero ¿en qué calidad la promueven? Mientras la estrategia burda de las élites que temen a la democracia es su rechazo visceral, los gobernantes populistas igual le rehúyen, pero tienen un mínimo de astucia para disimularlo haciendo uso de una estrategia más sofisticada: cristalizarla, monopolizar su discurso e intentar fijar el sentido de lo que se puede (y lo que no) entender como tal.
De cara a la consulta de revocación de mandato, esa narrativa también empieza a sonar gastada. Desde el púlpito de palacio escuchamos que la democracia es del pueblo, pero el mismo existe en función de la invocación del presidente. El pueblo es el que acude convocado a la consulta, la democracia promovida “desde arriba”. El pueblo no se auto-organiza, ese es peligroso, ¡sedición marchando hacia el zócalo! ¡Están contra la transformación y el desarrollo! Desde esta óptica no es demócrata el que sale a protestar contra la violencia feminicida o los impactos medioambientales de un tren en el sureste. El pueblo bueno es el que está uniformado (aunque el uniforme cambia cada sexenio) y construye obras de infraestructura, no el que se opone a su edificación protegiendo sus medios de vida. Es pueblo el que reconoce todos los aciertos de la presente administración, dejando fuera al maltratado gremio periodístico que arrostra la vida con su labor. ¿Quién es el pueblo al que le pertenece la democracia? Casi se puede escuchar: “el pueblo soy yo”.
Curiosamente ambos polos tienen ciertos puntos de acuerdo. Ambos consideran que, con la consulta programada para el 10 de abril, la democracia está en juego. Los unos con la explícita convicción de que se trata de un exceso, los otros poniendo en acción una sutil estratagema para monopolizar su significado en el imaginario público, como quien desactiva una peligrosa bomba de tiempo. La democracia, en el pensamiento de Claude Lefort, es mucho más que un ocasional llamado a las urnas. Consiste, por el contrario, de un ámbito de indeterminación de lo político, de posibilidad siempre abierta desde donde dirigimos colectivamente nuestros destinos.
Como un militante de izquierda -dicho sea de paso y a pesar de los desencantos- una pregunta me nubla la mente: ¿en qué momento dejamos de perseguir la democracia en el sentido más ambicioso de la palabra? Cuando en 1989 Francis Fukuyama escribió The End of History and the Last Man, argumentando maliciosamente que toda lucha política en el futuro se circunscribiría dentro de los márgenes de la democracia liberal y el libre mercado, la izquierda política estalló en carcajadas. Hoy en día, la batalla se libra sobre una consulta, instrumento quizá necesario para la democracia, pero que no la agota.
¿Qué tal si recuperamos una definición ambiciosa, más allá del diseño de las instituciones y los ejercicios electorales? Podríamos, por mencionar sólo algunas ideas, pugnar por promover la democracia en el espacio de trabajo, donde todos los involucrados puedan tener capacidad efectiva de decisión sobre cuestiones de la empresa (el viejo sueño de la democracia económica). Igualmente sería deseable una gestión democrática del desarrollo, con ejercicios inclusivos de planeación e implementación de los grandes proyectos de desarrollo que este gobierno promueve (eso dejaría fuera de la ecuación al ejército, la menos democrática de las instituciones públicas). O quizá, para cerrar una enumeración que podría ser larga, podrían fortalecerse las políticas que promueven la equidad entre géneros y sexos, como las guarderías y las escuelas de tiempo completo, para promover igualdad sustantiva en los ámbitos políticamente relevantes sin la cual la democracia se vuelve únicamente un principio abstracto.
Incluso desde un punto de vista limitado, práctico y circunscrito al contexto, la consulta deja mucho que desear. En buena medida la crítica al INE desde la izquierda en el poder recaía en lo nimio que consiste entender la democracia sólo como un procedimiento. “El INE no es la democracia”, se nos decía con toda la razón. Tampoco creo que lo sea esta consulta, no porque me parezca errada, sino porque sin el diálogo público de por medio, la deliberación reflexiva y la participación consciente, no será más que otro ejercicio electoral como a los que ya estamos acostumbrados.
En nuestro país, aún esperamos un gobierno que abrace la democracia in totto, sin trabas ni cortapisas. Cuando este momento llegue, la defensa de la democracia lucirá muy diferente…

Alejandro Aguilar es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política por la FCPyS-UNAM y tiene estudios en Antropología Social por la UAM-I. Es maestro en Ciencia Política por El Colegio de México y realiza el doctorado en Estudios del Desarrollo por el Instituto Mora. Actualmente es profesor de asignatura en la FCPyS-UNAM.