La historia reciente de México, se oye decir por todas partes, es la historia de la transición a la democracia. En las dos últimas décadas del siglo XX –se afirma y se celebra– el país transitó de un régimen cerrado y autoritario, de partido hegemónico, a otro plural y abierto, finalmente democrático. La lucha política a partir de entonces –se agrega y se remata– es, por lo mismo, entre aquellos que, hijos de la “transición” defienden la democracia y aquellos otros que, en nombre de una nueva “transformación”, desean destruirla. La transición es, así, el Acontecimiento y la Palabra: el evento que habría inaugurado un nuevo México, la verdad que debe ser predicada para evitar otro nuevo acontecimiento.
Hoy fosilizado, este alegre discurso sobre la “transición democrática” se fue construyendo al mismo tiempo que la pretendida transición ocurría. Los actores políticos que en esos años se enredaron en una serie de complejas negociaciones (funcionarios, panistas, empresarios, académicos, consejeros electorales) fueron los mismos que empezaron a correr la idea de que lo que estaban negociando era una transición, y su objetivo, la democracia. Dicho de otro modo: el relato sobre la “transición” fue el discurso hegemónico con el que aquella época –marcada ante todo por el vértigo del giro neoliberal– pretendió justificarse. No es absurdo que el poder haya elegido entonces esa categoría, transición, para intentar racionalizar lo que sucedía: el término estaba de moda en los departamentos de ciencias políticas, y otras “transiciones” ocurrían simultáneamente en Europa y Sudamérica. Es absurdo que hoy nosotros, décadas después de aquellas décadas, y enterrada ya hace tiempo la transitología, insistamos en pensar el pasado del modo en que el pasado quería que lo pensáramos.
Es hora de abandonar, de una vez y para siempre, el cascado relato de la “transición democrática”. No porque en las últimas décadas del siglo pasado no haya habido cambios políticos sustantivos –los hubo, como también hubo violencia y caídas y continuidades– y no para reemplazarlo con el relato opuesto, también hoy una y otra vez repetido que denuncia las continuidades pero es incapaz de apreciar las transformaciones. Hay que abandonar esta narrativa porque aquellos cambios no sumaron una “transición”, y para poder mirar el pasado y el presente del país por fuera de los marcos que la hegemonía propone.

El catecismo de la transición
Antes de cualquier otra cosa, pásese a ver el relato dominante sobre la “transición a la democracia”, tan repetido y machacado por funcionarios e intelectuales que ha terminado por convertirse en una suerte de portátil catecismo1. La historia, cuentan los catequistas, empieza en un momento preciso y no con una explosión sino –sorpresa– con una cortesía del régimen. El año es 1977, unos meses después de que las elecciones presidenciales tuvieran como único candidato al priista José López Portillo. El protagonista es el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, quien, temeroso de que la falta de competencia electoral pudiera abollar la legitimidad del gobierno, habría ideado una serie de reformas para fomentar la pluralidad política. Se sabe: incorporación de la figura de los partidos políticos en la Constitución, registro condicionado de nuevos partidos, creación de las diputaciones plurinominales. Nueve años más tarde, prosigue el relato, el régimen, ahora presidido por Miguel de la Madrid, se habría liberalizado a sí mismo otro poco con otra reforma legislativa –una segunda concesión–, doblando esta vez el número de diputados plurinominales (de cien a doscientos) y fundando la Asamblea de Representantes en el Distrito Federal.
Incluso este relato, que es todo felicidad y triunfalismo, reconoce un momento crítico: las elecciones federales de 1988. A pesar de las dos reformas políticas previas, el sistema –se concede– es aún profundamente antidemocrático, y así actúa en la contienda electoral de ese año: acarreos, compra de votos, urnas embarazadas, la “caída del sistema” y la final, litigada victoria de Carlos Salinas de Gortari. El episodio, cómo negarlo, es oprobioso pero al final del día –aquí el catecismo recupera su optimismo– “positivo”: no importa que haya sido a la fuerza, una nueva generación de tecnócratas –se festeja– logra colarse en la oficina de la presidencia, y la crisis de legitimidad del nuevo gobierno habría apurado una segunda tanda de reformas, esta vez dirigidas ya no tanto a auspiciar la pluralidad política como a garantizar elecciones limpias y crear una autoridad electoral confiable2. Justo eso se habría conseguido con tres reformas sucesivas, sobre todo pactadas entre las administraciones neoliberales y el Partido Acción Nacional (PAN). La primera (1990) funda el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (Trife) y refunda el Registro Federal de Electores. La segunda (1993) ordena la credencial electoral con fotografía, regula el financiamiento de los partidos y crea, entre otras cosas, la figura de los observadores electorales. La última (1996), la “más abarcadora y ambiciosa” de las tres,3 ajusta la fórmula de representación en el Congreso, impone límites al gasto de campaña de los partidos y reorganiza el Consejo General del IFE, expulsando de su seno al secretario de Gobernación y colocando en el centro a un consejero presidente y a ocho consejeros electorales, elegidos todos en la Cámara de Diputados.
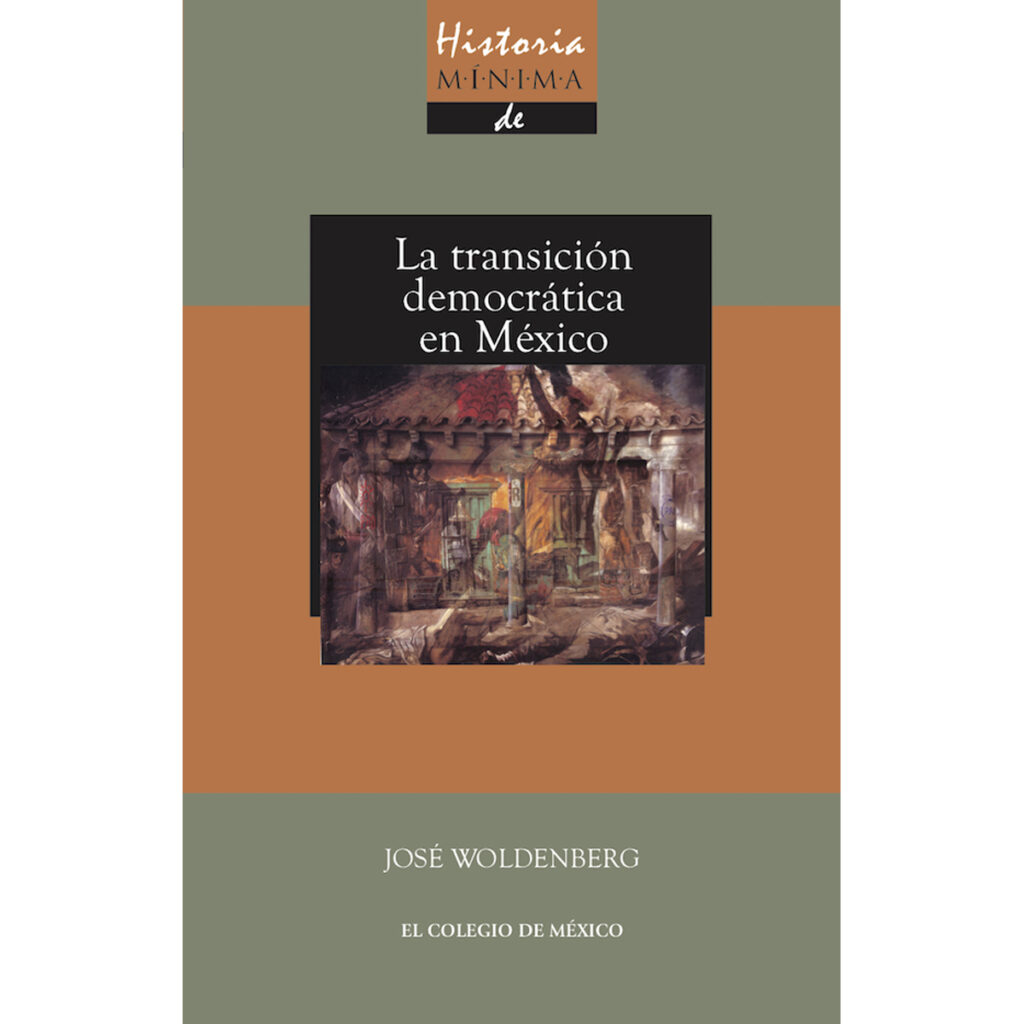
El catecismo culmina festivamente y no con una sino dos celebraciones. La primera tiene lugar en julio de 1997, cuando en las elecciones intermedias ningún partido asegura la mayoría absoluta en el Congreso y Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del recién creado Partido de Revolución Democrática (PRD), se convierte en el primer jefe de gobierno popularmente electo en el Distrito Federal. La segunda, aún más grande, ocurre tres años después, en julio de 2000, con la victoria electoral, por primera vez en 71 años, de un candidato presidencial de la oposición, el panista Vicente Fox Quezada. Aquella primera jornada habría conseguido abatir una de las dos piezas fundamentales del viejo sistema político mexicano, el presidencialismo. La segunda habría desmontado la pieza restante, el partido hegemónico. Ambas jornadas, sumadas, habrían producido –aseguran los catequistas– un parteaguas: el anhelado cambio de régimen. Ellos mismos rematan: es entonces que queda atrás el sistema autoritario que la Revolución nos había legado y empieza –oremos– el reino de la democracia.
Lo primero que sorprende de este relato sobre la “transición democrática” es lo poco democrático que es. No importa quién lo cuente, el demos aparece apenas y siempre apaciblemente, yendo a depositar disciplinadamente su voto en las jornadas electorales. Casi nada se dice de las luchas por la democracia anteriores a 1977 y muy poco sobre las constantes, inapagables movilizaciones populares que ocurren al mismo tiempo que las élites pactan la “transición”. Si se mencionan estas últimas movilizaciones, es solo para colocarlas en un segundo plano, como una suerte de ruido de fondo que a veces llega a donde están reunidos los dirigentes y acaso los empuja a apurar el proceso de transformación, de cualquier modo ya echado a andar –según el catecismo– por el régimen mismo.2
El asunto es que si se atienden –si de verdad se atienden– las incontables marchas y protestas y ocupaciones y explosiones e insurgencias ocurridas durante esos años, se verá que no están al fondo, lejos de donde los políticos estarían haciendo la “política”, ni acompañan el proceso de la “transición”. Justo lo contrario: están al frente, practicando una política distinta a la de los funcionarios, y una y otra vez rebasan el marco de la “transición democrática”. Mírese más de cerca: esas multitudes exponen desde ya los conflictos que la “transición” no trata, se baten contra los poderes fácticos que las reformas no rozan y se dirigen contra los sujetos mismos que aseguran estar acaudillando una histórica transformación democrática. Dicho de otro modo: en vez de escoltar el proceso de la “transición”, esas movilizaciones revelan y combaten en tiempo real sus vicios, sus límites, sus contradicciones.

Una vez excluido el demos, el concepto de democracia que este catecismo maneja es de lo más acotado. Democracia significa aquí, en primer lugar y casi en exclusiva, “elecciones libres, equitativas, ciertas y transparentes”.3 La atención está puesta todo el tiempo en las reformas electorales que las cúpulas negocian y rara vez se asoma a otros ámbitos (digamos: sindicatos, policías, medio ambiente, comunidades rurales, medios de comunicación, sistema judicial) donde las cosas, lejos de “avanzar”, retroceden o permanecen obstinadamente fijas. Es decir: para generar una ilusión de transición, esta narrativa ignora todo aquello que sencillamente no está “transicionando”. Además: no es solo que este relato olvide concepciones más amplias de democracia (populares, participativas, horizontales); es que milita, implícita o explícitamente, contra ellas. Tanto para los predicadores que repiten el catecismo como para los actores que lo protagonizan, las reformas electorales debían conseguir, pequeño milagro, dos cosas contradictorias: fundar por sí solas –sin necesidad de otros cambios materiales o normativos– la democracia y desalentar al mismo tiempo el conflicto democrático, apagando las movilizaciones populares y canalizando toda participación política a través de los mismos partidos que acordaban las reformas.
Otra cosa: la palabra “transición” sugiere ya la idea de un cambio pacífico y progresivo –opuesto a los saltos y rupturas de las revueltas y revoluciones–, y el catecismo insiste obcecadamente en esa idea. Todo, se nos cuenta, empieza pacíficamente, no con un conflicto sino justo por la falta de conflicto en las elecciones presidenciales del ’76, y empieza endogámicamente, no debido a un impacto externo sino a la extraña voluntad del régimen de reformarse (y casi se diría: suicidarse). Todo, se agrega, continúa sin contratiempos, gracias en particular a la pretendida altura ética de las élites que negocian las reformas. Todo, se concluye, termina en un cálido abrazo, cuando el régimen priista reconoce en el año 2000 la victoria electoral del candidato panista y el candidato panista, en amoroso agradecimiento, incluye priistas en su gabinete, descarta investigar judicialmente a los gobiernos anteriores y continúa, sin cambio alguno, la política económica de las pasadas administraciones.
El asunto es que entre 1977 y 2000 el régimen comete repetidos actos de violencia y despotismo que desmienten su supuesta voluntad democratizadora. Piénsese en los fraudes electorales de Chihuahua (1986), Michoacán (1989, 1992) y San Luis Potosí (1991), por no hablar otra vez de 1988. Piénsese en las nada democráticas “concertacesiones”.4 Piénsese –peor todavía– en los asesinatos de cientos de opositores al régimen, en los crímenes contra la prensa, en Acteal, en Aguas Blancas, en la diaria ofensiva contra aquellos que se oponen a la permitida expoliación de sus comunidades. Como son tantos y tan grotescos los crímenes, el relato hegemónico sobre la “transición” a veces da rápida cuenta de ellos al tiempo que los echa de nuevo al fondo y los desestima como lamentables estertores del viejo régimen. Estertores, hoy sabemos, no eran –aquí siguen, a veces agudizadas, esas prácticas–. Lo que esos actos de barbarie y autocracia ya mostraban es lo que hoy sabemos con certeza: que la política antidemocrática y las instituciones democráticas, lejos de repelerse, pueden convivir tersamente. Así fue entonces, mientras la “transición” sucedía, y así es ahora, en nuestro deforme régimen mixto, tan democrático como antidemocrático. La “transición” no cancela al viejo régimen; levanta instancias y normas democráticas, y el viejo régimen aprende a coexistir y prosperar con ellas.
Salpicado de verdades y falacias, saturado de agujeros, el catecismo de la “transición” ha servido, además, para fines apenas democráticos. Por supuesto ha sido de lo más rentable para la constelación de funcionarios, empresarios, asesores, intelectuales y académicos que aparecen beatificados en sus páginas y que todavía hoy –en medio del horror– levantan la mano para reclamarse (desde el PAN o desde el PRI, desde Nexos o Letras Libres, desde Televisa o TV Azteca) épicos autores de “nuestra democracia”. También, y más importante, esta narrativa funcionó en su momento para legitimar a las administraciones panistas y priistas posteriores a la alternancia, antidemocráticas en innumerables sentidos y, sin embargo, capaces de presentarse, bajo esta trama, como novedades democráticas. En sentido contrario, el catecismo ha sido una y otra vez empleado para deslegitimar –como populistas, como fantasmas del pasado, como apóstatas de la democracia– a los que, no sin razones, lo enfrentan y cuestionan.
El relato negacionista
En las antípodas de esta narrativa heroica se halla otro relato no menos exaltado: el relato negacionista. Al principio más bien marginal, hoy se enuncia desde el Estado y le combate, mañanera a mañanera, la hegemonía a aquella primera ficción. Es obvia –y compartible– su premisa: no hubo en México la transición que los apóstoles predican. Es mucho menos compartible –y es peligrosa– la serie de negaciones que la acompañan: no hubo entonces transformaciones políticas sustantivas, no son indispensables las instancias electorales fundadas en aquellos años, no es democracia la democracia liberal y no hay más amanecer democrático que el del 1 de julio de 2018, cuando la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador habría instaurado de golpe la democracia en México.5
Este relato, cómo negarlo, acierta en buena parte de sus intervenciones críticas. Es verdad –se ha visto– que la “transición democrática” fue, antes que nada, una serie de acuerdos pactados por una clase política preocupada, antes que todo, por la sobrevivencia de esa propia clase política. Es verdad que, al mismo tiempo que la “transición” ocurría, la corrupción y la violencia política se agudizaban y que el relato feliz sobre la “democratización” servía ya desde entonces para disimular una y otra cosa. Es verdad que, a la par que levantaba nuevos organismos, el gobierno erosionaba el aparato de protección social, fomentando con una mano la inclusión política y con la otra la exclusión social y económica.

Todo esto es cierto y sin embargo también lo es que, a pesar de todo ello, los acuerdos y conflictos de aquellas dos últimas décadas del siglo XX empujaron, si no un cambio de régimen, sí una transformación severa del espacio político. Ni siquiera habría que anotarlo: se debilitó el presidencialismo, se dividieron las cámaras, se amplió eso que entonces solía llamarse la esfera pública, y la oposición partidista, incluso la que hoy niega las transformaciones, ganó recursos y curules y alcaldías y gubernaturas y, finalmente, la presidencia. No es que las reformas electorales hayan logrado todo eso por sí solas, o que el viejo régimen haya sido entonces demolido, o que se haya instaurado una democracia cabal e incluyente; es que hubo transformaciones –y continuidades– y, en el proceso, además de cometerse crímenes y protegerse privilegios, se fundaron instancias y formas democráticas hoy irrenunciables.
El problema no es tanto que este relato negacionista ignore las normas e instituciones democráticas fundadas en aquellos años; el problema es que las desestima. Como fueron acordadas por las élites, se descarta que contengan cualquier material democrático. Como coexisten desde su origen con prácticas bárbaras, se les tacha de meras formalidades. En el fondo, se desprecian esas normas e instituciones porque, todavía más al fondo, se menosprecian los preceptos de la así llamada democracia liberal. Ese es el peligro: este relato es muy efectivo a la hora de denunciar el profundo déficit democrático de la democracia liberal (sus exclusiones, la débil participación que promueve, su desprecio por las “masas”, su amor por las élites, su tendencia a volverse pura y llana oligarquía) pero es incapaz de reconocer, al mismo tiempo, la vital necesidad de esa democracia. En otras palabras: quienes lo enuncian afirman, con razón, que esa democracia (electoral, procedimental, tecnocrática) no es ni será nunca suficiente pero se resisten a aceptar que sus pilares (voto, instituciones electorales autónomas, división de poderes, federalismo, contrapesos) son condiciones básicas para el ejercicio de democracias más participativas e igualitarias.
Cuando era vociferado frente a Palacio Nacional, este discurso negacionistas solía develar la naturaleza antidemocrática de los gobiernos en turno. Dictado hoy desde Palacio, funciona para legitimar a un gobierno tan antidemocrático como aquellos. Durante años, se ha visto, la idea de la “transición triunfante” sirvió para legitimar a administraciones que, a la vez que se juraban democráticas, precarizaban a millones, subastaban lo público, robaban impunemente, asesinaban periodistas y desplegaban por todo el territorio, con el pretexto del combate al narcotráfico, un Estado de excepción. Hoy la noción contraria –la idea de que no hubo transición– justifica acciones igualmente autoritarias. Bajo el argumento de que fueron fundadas durante el viejo régimen y de que son casa de las élites tecnócratas, el gobierno de López Obrador ha minado sistemáticamente las instituciones electorales, los organismos descentralizados y aun distintas dependencias del Estado. Porque no son “pueblo”, se ha arremetido contra los sectores académicos, culturales y científicos. Porque son “reaccionarios”, se han abatido contrapesos y autonomías. Además: ninguno de esos ataques a la infraestructura democrática del país ha sido seguido por medidas que levanten mejores instituciones, promuevan la inclusión política o establezcan efectivos mecanismos de participación popular. La ofensiva, está claro, no tiene mayor objeto que beneficiar al presidente, a su partido y –otra sorpresa– al ejército.
Casi lo mismo se observa si uno añade la categoría neoliberalismo en la ecuación: los dos relatos dicen cosas dispares pero justifican acciones igualmente antidemocráticas. Desde su origen, el relato hegemónico sobre la “transición” ha estado ahí para cumplir con la nada democrática tarea de presentar como conquistas democráticas lo que no son sino asaltos neoliberales. Según sus eufemismos, operaciones como la venta de empresas estatales, la desregulación del trabajo y la reducción del gasto público no son tanto eso como una concertada demolición del régimen autoritario y una feliz transferencia de poder a la sociedad civil. Hoy el discurso antineoliberal de López Obrador –quien ha declarado muerto el neoliberalismo sin apenas enfrentarlo– invierte los términos pero no la lógica: presenta como acciones antineoliberales lo que no son sino actos autoritarios. Allá, el cuento liberal disfraza al neoliberalismo de democracia; acá, el relato populista desnuda al neoliberalismo pero solo para ofrecer el disfraz democrático a otras prácticas autoritarias.
Instaurar la democracia
Lo que ocurrió en las dos últimas décadas del siglo XX, ya se ve, no es la transición que el primer relato celebra ni la parálisis que la segunda narrativa afirma. Hubo una serie de severas transformaciones políticas que no suman un cambio de régimen. Hubo disrupciones sustantivas y tantas o más continuidades. Hubo voluntad para reformar aspectos precisos del régimen y hubo voluntad para proteger otros muchos. Hubo acuerdos fundamentales, algunos negociados no para resolver conflictos sino para eludirlos y todos animados por el interés corporativo de los grupos que los pactaron. Hubo resistencia por parte de aquellos mismos que impulsaron las reformas. Hubo una liberalización del régimen, pero más económica que política, menos para democratizarlo que para ajustarlo a las necesidades del capital. Hubo civilidad y hubo violencia política. Hubo elecciones y zapatismo. Hubo planes y accidentes. Hubo alternancia y más de lo mismo. Hubo procesos insólitos en la historia mexicana, pero no un periodo aparte, desprendido de su tiempo, tirado por reformas, dirigido por héroes, durante el cual el país se habría mudado de una era a otra. Hubo democracia y no la hubo –así como hay y no hay democracia ahora mismo–.

Si uno se obstina en usar la categoría “transición” para describir esos años y esos hechos, uno tendría que atenuarla con tantos adjetivos que acabaría por ser del todo inoperante. Habría que decir, por ejemplo, que fue una transición limitada: una transformación política que tuvo como eje las reformas electorales y dejó intacto el resto del entramado normativo.6 Habría que decir que fue una transición inofensiva, capaz de generar nuevas leyes e instituciones pero no de demoler los poderes fácticos ni de deconstruir al régimen que en teoría cancelaba. Habría que decir que fue una transición oligárquica, pactada por las élites políticas y económicas existentes, dentro de las instituciones existentes, para proveer de nueva legitimidad a esas élites y desproveer de legitimidad a los actores políticos y sociales dejados al margen. Habría que decir que fue una transición inacabada, sin ese clímax que, según la transitología, debían tener las transiciones democráticas: el momento de instauración democrática en que las viejas normas son derogadas y una nueva Constitución, o una Constitución profundamente reformada, es aprobada.7 Desprovista de ese desenlace, habría que decir finalmente, rayando ya en el absurdo, que nuestra “transición” fue –o es– una transición permanente, tan monstruosa como la revolución institucional, tan deforme como el ogro filantrópico y tan idiosincrática como el ajolote: una insuperable etapa de ambigüedad política en la que lo nuevo despunta apenas y lo viejo no termina de morir. ¿Es necesario apuntar que una transición limitada, inofensiva, oligárquica, inacabada y permanente no es transición?
Una vez que uno descarta la categoría “transición”, el pasado y el presente adquieren una coloración distinta. Aquellas dos últimas décadas del siglo XX aparecen ya no como un ciclo excepcional, inaugurado por una reforma y clausurado por unas elecciones, sino como unos años del todo integrados al continuo de conflictos y procesos que las anteceden y continúan. Aquellos héroes de la “transición” aparecen ya no forjando democracia sino envueltos en un nudo de negociaciones que a veces atemperan el orden político y a veces lo endurecen, no muy distinto a lo que hacían antes y hacen ahora otros actores o ellos mismos. Las transformaciones políticas de esos años lucen, además, fatalmente atadas a las transformaciones económicas que ocurrían simultáneamente, a ratos anticipándolas y abriéndoles camino, a ratos siguiéndolas y cerrando caminos. En algunos países (piénsese en Chile) el giro neoliberal precede a la reforma política; en otros (piénsese en España) la liberalización política facilita la reconversión neoliberal. En México ambas cosas suceden al mismo tiempo, una y otra vez liadas, alentándose así la doble confusión de los que ven democracia donde no hay sino precarización y de los que miran neoliberalismo donde hay de pronto prácticas democráticas.8
También las primeras décadas del siglo XXI lucen distintas, sin duda más oscuras, una vez que uno abandona los relatos de la transición. En principio, estos años lucen –al igual que aquellos otros– menos novedosos y excepcionales, no como un tiempo aparte, fundado por la alternancia, sino como una temporada más dentro del ya largo tiempo neoliberal. Del mismo modo, la gran batalla política que despunta bajo esta perspectiva no es –como tantas veces se afirma– entre la joven democracia mexicana y sus enemigos populistas. Hay una batalla en estas décadas, desde luego, pero no para defender o devastar la democracia sino para al fin instaurarla, cosa que no hicieron aquellos años de la “transición” ni está haciendo la administración actual. En esta lucha no hay ni ha habido gobiernos buenos y gobiernos malos, como pregonan unos contra otros. Lo que hay, lo que ha habido, es lo que ya había antes de la “transición”: un ejercicio autoritario, muchas veces bárbaro, del poder estatal y una multitud de multitudes que resiste y practica la democracia y extiende poco a poco el espacio democrático. Ni el devoto conservadurismo de Vicente Fox, ni la criminal “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón, ni la desvergonzada corrupción de Enrique Peña Nieto, ni el militarizado “antineoliberalismo” de Andrés Manuel López Obrador han supuesto una regresión autoritaria: son y han sido mera continuidad autoritaria.
Aquí estamos hoy entonces: no después de la transición sino aún antes de la instauración democrática.
Acá seguimos todavía: en un régimen mixto y monstruoso, a la vez plural y oligárquico, bárbaro y democrático, empujando por instaurar la democracia contra la doble resistencia de aquellos que la aseguran ya fundada y de quienes desestiman lo ya levantado.
La tarea política hoy requiere, así, la rara habilidad de sostener dos ideas contrarias en la cabeza –hay democracia en México, no hay democracia en México– y seguir avanzando para validar lo primero y desmentir lo segundo.
Como dijo ya un viajero: hay que buscar y saber reconocer quién y qué, en medio de la barbarie, no es barbarie, y hacer que dure y darle espacio.
Este ensayo aparecerá en el libro Contrahistoria del “pueblo” mexicano, editado por Irmgard Emmelhainz (México, Debate, próxima publicación)

Rafael Lemus (Ciudad de México, 1977) es escritor. Es autor del volumen de cuentos Informe (2008), del panfleto Contra la vida activa (2009) y del ensayo Breve historia de nuestro neoliberalismo: poder y cultura en México (2021)., además de coeditor de El futuro es hoy: ideas radicales para México (2018). Su libro Atlas de (otro) México aparecerá este año en Debate.
- O “evangelio”, como le llama César Cansino en El evangelio de la transición y otras quimeras del presente (México: Debate, 2009). Entre los libros canónicos que predican el catecismo se cuentan: Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg, La mecánica del cambio político en México: elecciones, partidos y reformas (México: Cal y Arena, 2000); José Woldenberg, Historia mínima de la transición democrática en México (México: El Colegio de México, 2012); y Lorenzo Córdova V. y Ernesto Núñez A., La democracia no se construyó en un día (México: Grijalbo, 2021). Hay, además, un instituto dedicado al estudio y difusión de la Palabra, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y son incontables los textos y discursos que reciclan fragmentos y certidumbres de este catecismo. ↩︎
- Woldenberg, Historia mínima de la transición democrática en México, p. 67. ↩︎
- Woldenberg, p. 109. ↩︎
- Véase el rápido repaso histórico que Lorenzo Córdova esboza en La democracia no se construyó en un día: el recuento de los conflictos sociales es apenas nada comparado con la minuciosa crónica de las negociaciones de las sucesivas reformas electorales. ↩︎
- Córdova y Núñez, La democracia no se construyó en un día, p. 73. ↩︎
- El Diccionario Electoral (https://diccionario.inep.org) define “concertacesión” como ‘Acto por el cual, en casos en los cuales los resultados oficiales de las elecciones no responden a una realidad sentida y constatada por electores, candidatos y partidos políticos, se destituye al ganador oficial y se cede el poder al candidato del partido que considera realmente haber ganado’. ↩︎
- El libro que expone este relato de manera más clara y panfletaria es el de John M. Ackerman, El mito de la transición democrática: nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano (México: Planeta, 2015). ↩︎
- Véanse Mauricio Merino, La transición votada: crítica a la interpretación del cambio político en México (México: Fondo de Cultura Económica, 2003); y César Cansino, “De la transición continua a la instauración democrática fallida: el caso de México en perspectiva comparada”, Tla-Melaua: Revista de Ciencias Sociales, año 6, núm. 32 (abril-septiembre 2012), pp. 6-29. ↩︎
- Véanse Alberto Olvera Rivera, La democratización frustrada: limitaciones institucionales y colonización política de las instituciones garantes de derechos y de participación ciudadana en México (México: CIESAS-Universidad Veracruzana, 2010); y la nota introductoria de César Cansino en Democratización y liberalización (nueva edición con nota introductoria) (México: Instituto Nacional Electoral, 2020). ↩︎
- Sobre los cruces entre conflicto político, disenso cultural y reconversión neoliberal: Irmgard Emmelhainz, La tiranía del sentido común: la reconversión neoliberal de México (México: Paradiso Ediciones, 2016); y Rafael Lemus, Breve historia de nuestro neoliberalismo: poder y cultura en México (México: Debate, 2021). ↩︎






