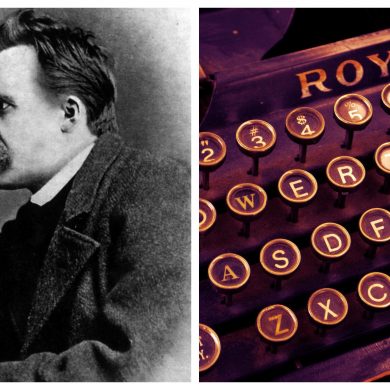Cuando veo un partido de tenis por televisión, instintivamente trato de no cambiar de sitio ni posición mientras el jugador al que le voy (Nadal, normalmente) vaya ganando; si ocurre lo contrario, mi cuerpo adopta una serie de posiciones ligeramente distintas, al igual que el control remoto, hasta ver algún cambio en el resultado del partido. Si a partir de ese momento mi jugador gana más puntos que antes, me petrifico hasta que la situación vuelva a cambiar. Un análisis científico de la relación entre lo que yo hago frente a una televisión y lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia en un partido de ese deporte que algunos califican como aburrido y al que David Foster Wallace, no obstante, dedicó más de una obra maestra, indicaría, sin lugar a dudas, la inutilidad de mis actos, al igual que cierta tendencia a la irracionalidad por mi parte. Sin embargo, ¿cuántas personas en el mundo desarrollan conductas similares, ya propias, ya enraizadas en una tradición de lo que hay o no hay que hacer, para sentir que, en su total impotencia, tienen algo de control sobre el mundo?
Ya desde tiempos antiguos contamos con el concepto de “superstición” y, en buena medida, su observación ha sido motivo de reprobación por las autoridades religiosas y civiles, al igual que muchas otras prácticas “vanas”. En tiempos algo más cercanos, la iglesia católica y sus pensadores han encontrado una relación estrecha entre la superstición y otro tipo de prácticas indebidas, entre ellas, la magia, la hechicería y la adivinación en todas sus vertientes. El argumento que une algo tan insignificante como suponer que si mi control remoto apunta a la izquierda, el jugador zurdo puede obtener alguna ventaja en el partido que estoy viendo, y el hecho igualmente irracional de utilizar un cadáver como instrumento para adivinar el futuro (necromancia), es la intervención de un personaje tan variable como complejo: el demonio.
Independientemente de las creencias personales de cada uno —el único ser verdaderamente demoniaco en el que yo creo se parece más al señor del Monopoly que al cornudo de la película de Santa Claus[1]—, la existencia de este personaje (padre de la mentira, gran enemigo de Dios y celebridad literaria) tuvo consecuencias de gran calado no solo en el pensamiento de las personas de los últimos dos mil años, sino también en las vidas de muchas de ellas[2]. En nuestro mundo estructurado alrededor del cristianismo, partiendo del diablo (o demonio) se puede trazar el origen de todo mal, incluso el que vive en nuestras mentes. Así, aunque algunos teólogos hayan aceptado la existencia de la magia como algo real y otros la hayan descartado como producto de una imaginación y susceptibilidad excesiva[3], el origen ya de su existencia, ya de la creencia en la misma, es este peculiar ser, protagonista de series en Netflix y antagonista en la mayoría de la literatura occidental.

El diablo es quien, según los autores de los tratados sobre brujas y demonios que vieron la luz de forma incesante durante los siglos XV a XVIII en toda Europa y algunas partes de América, en su inconmensurable deseo de ser alabado y venerado como el Dios contra el que se rebeló, busca a la vez que ciertas personas (en su debilidad, y a cambio de conocimientos arcanos, riquezas o poder) le rindan un homenaje que no le corresponde. El diablo, no obstante, no solamente aprovecha la posibilidad de hacer tratos con personas siendo estas conscientes de lo que hacen (recordemos a Fausto y toda su prole), sino que, además, tienta de forma sutil a todos aquellos que creen en cosas como que existen días y horas propicias para plantar o recoger ciertos cultivos, o que cierto papel que llevan colgado al cuello con frases escritas los protegerá de ciertos males.
La jugada maestra del diablo y de la Iglesia —¿quién diría que se pondrían de acuerdo?— se encuentra en encontrar el mismo grado de pecado y, por consiguiente, de perdición, en el acto en sí y en la creencia en el mismo. Esta confluencia se encuentra en que toda acción supersticiosa o mágica atenta contra el primer mandamiento[4], pues cualquier honor o creencia que dé credibilidad al poder del diablo por encima de Dios atenta contra éste de forma directa. El diablo sólo tiene poder porque Dios así lo decide —argumentan los teólogos—, por lo que creer en el diablo es subestimar a Dios. Ahora bien, ¿qué hay más interesante que el prospecto de perdición eterna como catalizador de una trama literaria? ¿Qué hay más emocionante que la posibilidad de una magia eficiente? ¿Qué fantasía supera el poder obtener lo que se desea cuando se desea? Y ¿qué final trágico puede ser más apropiado que el del demonio saliéndose con la suya?
Que en la literatura, y especialmente en la del siglo de oro español —por poner un ejemplo que me queda cerca—, la presencia del diablo sirviese como instrumento moralizante, no debe sorprendernos en lo más mínimo; al fin y al cabo, el miedo, bien a la perdición eterna de las almas, bien a un ser animalizado y monstruoso —pensemos en los murales medievales que representan el juicio final—, era un método verdaderamente efectivo para evitar ciertos comportamientos en la población general. En este sentido, la ficción, especialmente el teatro (el OG del entretenimiento de masas), fue capaz de infundir en la población general un conocimiento de este personaje y, en algunos casos, el debido temor hacia él. Pero no hay nada más propio en este genial burlador que echar a perder un buen plan ejemplarizante, por lo que su forma de representación tuvo la capacidad de adoptar disfraces tan variopintos como la imaginación de los grandes y pequeños ingenios de las cortes se lo permitiesen. Y no solo el diablo, sus secuaces: brujas, adivinos, agoreros, y otros tantos entes demoniacos aparecieron en escena y entre páginas con la suerte de representar a la práctica totalidad de lo humano y los bajos fondos de lo divino.
Si Dante recorría los infiernos con Virgilio en La Comedia, Quevedo hacía lo propio en sus Sueños, en los que sus diablos no son más que trabajadores y jornaleros de una justicia divina encaminada a castigar por obra y omisión los pecados de sastres (para quienes está hecho el infierno, según dice un demonio), boticarios, alquimistas, libreros, pelirrojos y zurdos (“gente que no puede hacer cosa a derechas”[5], “gente hecha al revés y que se duda si son gente”[6]), entre otros. En este relato le pregunta el narrador a uno de los diablos que por qué es cojo y corcovado, y éste le responde, “yo era recuero de sastres; iba por ellos al mundo, de traellos a cuestas me hice corcovado y cojo”[7] —¡Tampoco en el infierno se toman en serio la cuestión de los riesgos laborales!
En El diablo cojuelo de Vélez de Guevara nos encontramos con otro diablo (también cojo) que es amigo de su liberador (estaba encerrado en una sortija), a quien le da el poder de husmear en las casas de su ciudad y adentrarse en las vidas de sus habitantes —George Orwell no inventó nada— levantando los tejados de las mismas para enterarse de lo que en ellas sucedía. Asimismo, en la Numancia cervantina no se desdeña la figura del nigromante Marquino, quien predice el futuro de los habitantes de la ciudad, llegando al fin de su vida no por las consecuencias del acto adivinatorio sino por el conocimiento del atroz final que le depara el destino; mientras que el protagonista de El astrólogo tunante de Bances Candamo es un mero beneficiario del enredo entre cuatro amantes, un cornudo y una mujer que acaban juntos en una fiesta de máscaras.

Y ¿cómo olvidar a la Celestina?, personaje reprochable a todas miras según la moral de principios del siglo XVI: era alcahueta, remendadora de virgos y un poco hechicera, de acuerdo a las malas lenguas; condición que influyó tan poco de forma negativa en su fama que decenas de libros y obras de teatro la tomaron como modelo[8], hasta el punto de haberse vuelto parte del léxico común[9] y de seguir siendo objeto de relecturas y adaptaciones. Y no solo ella, también otras brujas —personajes tan característicos que el imaginario común ha logrado inmortalizar sus rasgos físicos como pocos otros reales e inventados— son protagonistas de historias tan distintas que se pueden encontrar en un entremés burlesco en el que un hombre y dos mujeres disfrazados de brujas roban y aterran a un pueblo entero por diez noches consecutivas buscando obligar al alcalde el pago de cincuenta ducados para acabar con la situación —Cuántas empresas hacen algo equivalente hoy en día—; o en novelas en las que la bruja sugiere disolver el corazón de un antiguo amante en vino para conquistar así a otro hombre[10].
La variedad en los personajes originalmente malos —que los humaniza— está presente también hoy en día en la televisión y el cine, con caracteres reivindicados por el espectador a pesar de que, claramente, no se pretendan como ejemplo a seguir. Además del extrañísimo intento de Disney de justificar por medio de películas sobreproducidas las atrocidades de algunos de sus villanos más famosos (véase Maléfica y Cruella), no puede pasar por alto el brillo en los ojos de algunos espectadores viendo Narcos, Breaking Bad o El lobo de Wall Street: una banalización de la violencia y el exceso al servicio del dinero que solo se entiende desde una clara fascinación con lo indebido, lo improbable y lo oscuro que habita en lo profundo de nuestra naturaleza[11], pero que atiende también a nuestro sentido de humanidad compartida: una suerte de “si él sufre como yo sufro, si ella ama como yo amo (a pesar de todo lo demás), no seremos tan diferentes”. Lo que nos lleva a plantearnos algo que haría revolverse a los moralistas de antaño en sus tumbas: ¿es verdaderamente malo el diablo?
Quien siga leyendo este texto, pese a tanto paréntesis, se preguntará ¿cómo llegamos hasta aquí desde un partido de tenis? La respuesta es mucho más directa de lo que parece: si bien no somos los mismos espectadores que asistían a los corrales de comedia en época de Quevedo y Lope, o quienes escucharon por primera vez La Ilíada o asistieron a una representación de una obra de Sófocles, compartimos con ellos —a pesar de la distancia— varias cosas: vivimos en un mundo que, fundamentalmente, no ha cambiado demasiado, que se rige por prácticamente las mismas reglas —la historia la primera y más poderosa de todas— y que nos convierte en herederos —queramos o no— de aquellas brujas y de aquellos hombres y mujeres que creían en el demonio y en la perdición eterna.
Más allá de nuestra condición de simples hebras del hilo con el que se teje el infinito tapiz de la historia, compartimos con aquellas personas que quemaban y a las que quemaban en las plazas por sus supersticiones, la necesidad de control, junto a un deseo cada vez más irrefrenable de entretenernos; una necesidad tirada hacia atrás por el miedo biológico a lo desconocido, a la incertidumbre. Nos encontramos —podría decirse— en una suerte de círculo (infernal, si se quiere) en el que somos a la vez diablo y alma en pena, alguacil y condenado, bruja y hechizado; porque somos capaces de cambiar el rumbo del mundo solamente con la posición de un control remoto, con un cambio de página, con un minuto más de programa, o somos capaces de creer que algo así ocurre sin dejar de ser meros espectadores.
Dice Martín de Arles en su Tractatus de Superstitionibus (1510), que es tan pecador el brujo como el que recurre a él y, en el juicio final, condenará Dios por igual a brujos y supersticiosos[12]. Si esto es cierto, me temo que a todos nos espera el fuego (frío, según las últimas investigaciones vaticanas) del infierno, pues quienes disfrutamos de un partido de tenis, una buen libro o una serie de televisión vivimos, aun sin saberlo, en un constante estado de superstición, y por ello estamos perdidos. No debería sorprendernos el auge de la fantasía y el afecto popular hacia la magia en la cultura popular actual —¿Qué millenial no se crió con Harry Potter?—, porque nos da aun más esperanza de control. Vivimos en una superstición porque constantemente esperamos poder hacer algo en un mundo que nos es ajeno, aunque creamos que lo habitamos. En un mundo cuyo Dios (autor o suerte) es más poderoso que nosotros, que somos a la vez diablos y pecadores; tentadores y tentados. Nos hemos convertido en esclavos de nuestras expectativas: ¿de qué si no iban a estar hechos la ficción y los deportes?

[1] Nos referimos a la clásica película mexicana de 1959 dirigida por René Cardona.
[2] No podemos obviar la famosísima caza de brujas, ya tan presente en nuestro día a día al haberse convertido en una expresión con significado propio, así como uso y abuso por parte de políticos a los que no les gusta que metan las narices en sus trapos sucios.
[3] Los textos clásicos, así como la Biblia, plantearon un problema para los escépticos a la magia en un mundo en el que las autoridades tenían precedente, en la mayoría de los casos, frente al desarrollo de un método más científico para observar la realidad; lo que no impidió la propagación de literatura escéptica en toda Europa a la par que proliferaban manuales sobre la caza de brujas y tratados sobre su naturaleza (demonologías), firmados por las más preclaras plumas de la primera modernidad, y alguno que otro rey inglés.
[4] Amarás a Dios sobre todas las cosas.
[5] Francisco de Quevedo, Los sueños, Cátedra, Madrid, 2010, p. 213.
[6] ibid, p. 214.
[7] ibid, p. 184.
[8] Se pueden mencionar las secuelas no oficiales de la obra de Fernando de Rojas: La segunda Celestina, de Feliciano de Silva, La hija de Celestina de Salas Barbadillo, o El encanto es la hermosura y el hechizo sin hechizo de Juan de Vera Tassis y Agustín de Salazar y Torres, entre muchas otras que toman a esta “vieja bruja” como modelo (El caballero de Olmedo de Lope de Vega, o el personaje de La Cañizares en El coloquio de los perros de Cervantes, etc.).
[9] Una celestina es, según el diccionario de la lengua, una mujer que concierta relaciones amorosas o de otro tipo de forma encubierta.
[10] El entremés es Las brujas de Agustín Moreto, y la novela La fuerza del desengaño de Pérez de Montalván.
[11] Entendemos perfectamente que la finalidad de estas producciones no es moralizante, no obstante, es indiscutible que los productos culturales adquieren vida propia y que si bien el fin de una serie sobre narcotraficantes no sea glorificar su modo de vida (tampoco ocurre en todo momento), la ficcionalización requiere de una humanización del personaje para evitar el maniqueísmo, lo cual tiende a facilitar la identificación con el mismo, lo que conlleva que podamos identificarnos, aún sin explicitarlo, con el mismísimo demonio.
[12] Martín de Arles y Andosilla, “Tratado de las supersticiones dado a luz por el reverendo señor el maestro Martín de Arlés, reconocidísimo profesor de sagrada Teología, canónigo y arcediano del valle de Aybar en la iglesia de Pamplona del reino de Navarra”, Áreas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, n.º 9, 1988, p. 201.