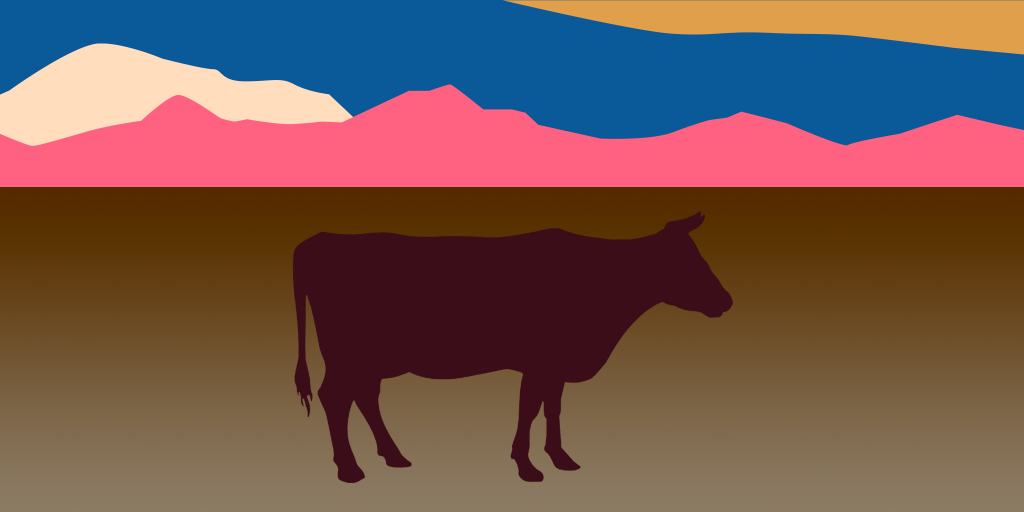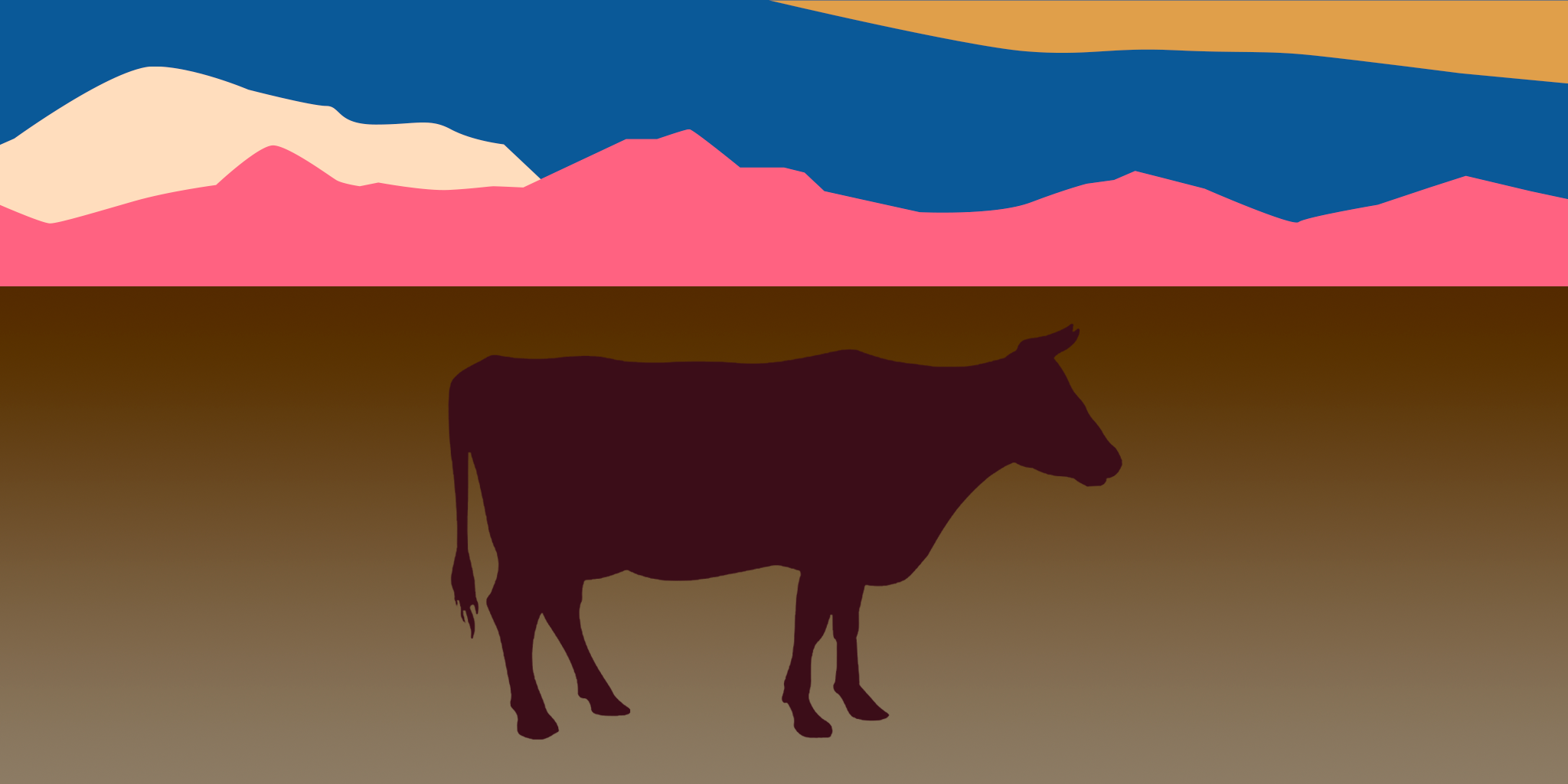Ni siquiera en el diario local se mencionó la muerte. Las explosiones en la frontera con Estados Unidos eran lo único de lo que se hablaba. Sin embargo, el Mulo no podía abandonar su tristeza. Mucho menos ahora que estaba tendido en la orilla del arroyo próximo al corral de toros, borracho y solo, a mitad de la madrugada. Quería llorar, atravesar a gritos el rumor del agua, deshacerse en espasmos, pero su única reacción era sepultarse en un mutismo abismal. Sus ojos, bien abiertos y fijos en el cielo despejado, parecían los respiraderos de una entraña muy honda.
—Cuando vieron que soy cabrón, empezaron a llamarme como yo quería. Antes a huevo me decían Vaquero y me encabronaba, porque desde niño siempre me gustó el nombre de Cowboy. Ahora todos me llaman así. Por eso te apoyo, Mulito. Si tú dices que no eres negro, no lo eres y ya —así animaba Trini al Mulo cuando los demás jinetes se burlaban de su color.
Luego, en el penúltimo turno de la noche, vino la monta que impidió acabar el jaripeo como se había planeado. Era el turno de Trini. El presentador lo anunció y la gente se levantó para ver mejor.
—¡Este tiene danza, tiene ritmo! —la música de banda sonaba mientras Trini salía hacia el centro del ruedo. Sus pasos formaban parte del baile previo a montar los toros. Arqueaba la pierna derecha, la movía atrás y adelante, conforme brincaba al frente, contrayendo el cuerpo, siempre al parejo de la canción. A mitad del corral, se desplomaba sobre sus piernas, extendía los brazos, sus manos rascaban la tierra, empuñaba, hacía un alto y de pronto saltaba con resorte. El aterrizaje era firme. Trini quedaba en pie, envuelto por una estela del polvo que lanzaba en el rebote.
El público aplaudió bullicioso y el Cowboy subió al cajón.
Inclinado sobre el toro y con las botas puestas en los barrotes laterales, el Cowboy revisaba que el pretal estuviera bien amarrado, a pesar de que el animal entorpecía la maniobra: golpeaba las láminas a sus costados, cabeceaba y batía los cuernos a pocos centímetros del rostro de Trini, quien hacía todo sin inmutarse.
—La cruz que tengo en la cara me la hicieron dos toros. Esta raya de aquí fue por pendejo, aunque también estaba morro. Unos amigos me invitaron a montar un toro que llevaban a pastear, era mansito, pero yo me le pegué a la cabeza y me aventó un chingadazo. El que me la completó es el único que hasta ahorita me ha tirado. Bravo el pinche toro, ni me le pude acomodar. Nomás sintió que le caí en el lomo, ya me tenía entre las patas. Agachó la jeta y si no me rodaba, me chingaba el ojo. Pero luego le monté otra vez y no pudo conmigo, le aguanté hasta que se cansó el cocho. Te cuento esto, Mulito, porque cada que monto, la cruz arde, y hoy no la siento.
El toro imprimió tal fuerza en la caída que el pómulo izquierdo del Cowboy semejó estar hecho de latón. Las cicatrices cruzadas desaparecieron bajo la pezuña. El grupo de jinetes corrió al interior del ruedo y los ganaderos lanzaron las reatas para sacar al animal, que esquivó varios intentos antes de desincrustar su casco del rostro de Trini. Salió bufando a trote ligero en tanto recogían el cuerpo. Fuera del corral, quienes rodeaban al montador, preferían desviar la mirada. Nadie trató de reanimarlo ante la imagen de aquel socavón facial.
Al rato llegó la ambulancia y levantaron el cadáver, que se fue cubierto por una sábana azul claro y el florecimiento de una húmeda mancha púrpura.
Desde el graderío, el público había seguido toda la secuencia de la muerte: la última danza, la revisión de los encordados, el pleito por los nudos malhechos, las presiones de los ganaderos para sacar la monta, el rompimiento del pretal, la caída, la pezuña hundida en el cráneo, gritos y escándalo, la marcha hacia el hospital y el fin de la corrida con el cruce de golpes entre jinetes y ganaderos.
—¡Ustedes tienen la culpa, hijos de la chingada! —la cuadrilla de montadores tiró los primeros puñetazos y enseguida hubo respuesta. Las reatas sirvieron de látigos, además de que algún jinete terminó amarrado. A otros dos los redujeron con una chicharra eléctrica para bestias. Se hizo sangre cuando la cuadrilla usó las espuelas, que abrieron bocas en carne antes muda. Y la escena pudo ser más roja si los sicarios hubiesen tardado. Apelmazaron la revuelta bajo un martilleo de balas al aire.
–¡A ver, cochones, déjense de pendejadas! Aquí nadie es culpable. Es parte del jale.
–Sí, cabrón, pero estos crestas pusieron mal el pretal. Tienen que pagarla.
–Aquí nosotros decimos quién paga y estos compas no hicieron nada para chingarse al difunto. A lo mejor pisó mal, se resbaló o quién sabe, porque conocemos bien a don Felipe y sus guaches y no son gente mala.
—Todos vieron que se rompió la cuerda.
—Nadie vio nada, pero para que no digan que somos mierdas, la ganadería les va a dar un dinero para que se alivianen con lo que necesiten. ¡Tú, ven! ¿Ya les pagaron lo de la noche?
—Sí, don Felipe recibió el efectivo hace rato.
—Está bien. Dile que venga.
—Anda en la cantina.
—Entonces ve y dile que nos mande el billete para dárselo a estos compas. ¡Ándale! Así se arreglan las cosas, chavos. Nadie queda molesto. De nuestra parte, tengan esta feria.
Callaron y guardaron el fajo.
Alrededor del escenario, las gradas se habían vaciado apenas empezó el pleito. La banda y el animador se escurrieron del entarimado sin ruido ni movimiento que los hicieran notar. Sólo permanecieron los reflectores que zumbaban su luz blanca sobre los tres grupos de hombres, quienes evitaban mirarse durante la espera.
Horas después, ante una mesa forrada de billetes, la cuadrilla bebía en un espacio apartado del hotel donde se hospedaban. Cada cual con su silencio. Algunos cartones de cerveza lucían casi vacíos junto a ellos.
—¿Y el cuerpo?
—¿Qué cuerpo?
—El de Trini, pendejo.
—Se lo llevó la ambulancia, ¿no?
—¿Y luego? Hay que ir por él.
—¿A dónde?
El Mulo se levantó y dejó el grupo. Fue hasta el cuarto que servía de recepción y tocó la puerta. Salió una mujer en bata.
—Disculpe, ¿sabe a dónde llevan a los muertos?
—¡Qué!
—¿No supo que se murió uno de nosotros? Un toro lo mató hace rato. Lo levantó la ambulancia y queremos saber dónde está. Tenemos que enterrarlo.
—Me asustaste, muchacho. Sí supe. Mi pésame para ustedes.
—Gracias, señora.
—Vayan a la clínica. Ahí debe estar.
—Gracias. Discúlpeme por despertarla.
Decidieron no esperar a que amaneciera. Con dos botellas de fuerte y una vela, tomaron rumbo. Caminaban las calles muy juntos y encorvados, como comprimidos por la noche, hasta que llegaron a la plaza principal, cuya luminosidad abrió el espacio entre ellos. Las luces anaranjadas mitigaban la opresión del ambiente. Pararon y revisaron que todos estuviesen ahí y, cuando iban a continuar el trayecto, aparecieron los policías municipales. Ojos inquietos, manos en rifles alertas.
—Son los jinetes, jefe.
—¿Y qué hacen aquí?
—Vamos a la clínica, comandante.
—¿A estas horas? ¿De qué se enfermaron?
—No, vamos a ver al que se nos murió —el Mulo mostró la vela. Le llevamos esto.
—Jálense, pues, pero no por esa calle, denle vuelta.
Los policías fueron a apostarse de nuevo a la entrada de la comandancia que estaba en uno de los costados de la plaza. Desde ahí siguieron el peregrinaje hasta su reinserción en la oscuridad.
Para la cuadrilla, el camino volvió a apretarse. Aparentaban ir por un túnel bajo y estrecho, con pasos cortos que raspaban el suelo, las rodillas flexionadas, las dorsales al límite de su arco. No obstante, la noche era franca. Alta y amplia. Y ellos mantenían el recorrido, que se había desviado por orden de los policías, pero que luego debió dar frente con la ruta original. Hicieron pausa antes de cruzar, poniéndose en bloque contra la pared de una casa. Estuvieron quietos un par de minutos sin percibir más sonido que el de sus respiraciones. Después el aire se cortó. El rechinido de varias llantas rompió el vacío y escucharon azotes de puertas, correteos e impactos de algo semejante a la carne. Desde su sitio, no podían ver nada. Las cosas pasaban a sus espaldas.
—Córtale los dedos —alcanzaron a escuchar.
—Ya está muerto, cabrón, ¿para qué hacemos eso?
—Es para dejar mensaje a esos pendejos. Agarra las pinzas, ten.
—Todos están muertos, este güey era el último. Déjate de pendejadas. Al Chabe no le gustaban estas chingaderas.
—Hijo de tu puta madre, ¡haz lo que te digo! Yo soy el jefe ahora.
No hubo protesta. El Mulo se separó del montón, llegó a la esquina en un deslizamiento silencioso, sin despegar los omóplatos ni las manos del muro, ni los pies del piso. Asomó la cara lentamente y encontró siluetas que se movían ante las luces de dos camionetas, mas resultaba difícil ver la escena con exactitud. Las figuras actuaban en conjunto, salvo una que, estática, persistió al margen de las acciones.
Suspendieron el ajetreo y abordaron las camionetas casi en tropel. Otra vez, una sombra estuvo aparte. Los vehículos enfilaron en la misma dirección y el espectro anduvo algunos metros hasta que paró en un punto donde soltó tres destellos atronadores. El oscuro bulto sobre el que cayeron yacía inerte. Hecho esto, la mancha se difuminó a ritmo parsimonioso.
El Mulo frotó sus ojos, volteó hacia sus compañeros e indicó la partida.
Atravesaron el jardín de la clínica por un camino de baldosas gastadas. Empujaron las puertas de vidrio, pero tenían el seguro puesto. Entonces alguien palmeó sobre el cristal, atentos todos al cuadro interior. Las lámparas encendidas vibraban en la sala de espera y no ofrecían rastro de presencia viva. Adentro nadie respondió, aunque tampoco estaban solos. Junto a ellos, apoyado en el tronco de un árbol, un hombre fumaba.
—¿Vienen por su amigo? —los jinetes miraron al hombre y recularon. Él permaneció impávido. Apagó el cigarro con la suela de su zapato blanco, se les puso en frente y saludó a cada uno— Entren.
El médico les dijo que se acomodaran en la sala mientras iba por Trini. Ingresó en la penumbra de un pasillo y regresó a la zaga de una camilla. Las ruedas chillaban agudas e inestables por el peso muerto que soportaban. Los montadores formaron un círculo en torno al compañero. El médico lo descubrió hasta el pecho. Observaron la cara limpia, su matiz cetrino, el gran parche en el lado izquierdo para resolver su abismo.
—No pude hacer más. De cualquier manera, ¿qué caso tenía reconstruirlo?… ¿Quieren llevárselo? Pueden tomar la camilla, la devuelven en la mañana.
—No, médico. Nomás venimos a pasar la noche con él. A velarlo.
—Por mí no hay problema. Quédense. De todos modos yo no duermo.
—¿Tiene vasos? —mostraron las botellas y el médico se incorporó.
—Déjenme ver.
Gotas de cera fría sirvieron de cimientos para sostener la vela. El único rezo pronunciado fue la oración del jinete. Nadie supo cómo funcionaba un velorio. Estuvieron silentes y cabizbajos, se limitaban a tomar y rellenar sus vasos. Cuando las botellas se acabaron, el médico trajo dos litros de mezcal. Poco a poco quedaron dormidos, a excepción del médico y el Mulo, quienes habían salido al jardín entre las últimas pulsaciones de la noche.
—Ninguno de ustedes es de aquí, ¿verdad?
—No, doctor.
—¿Cómo se lo van a llevar?
—No hay donde llevarlo. Nunca nos dijo de dónde era.
—Entonces se queda aquí. El panteón está cerca, la iglesia también. Un paso es suficiente para estar en cualquier lado.
—¿Cree que nos den permiso de enterrarlo?
—Tienen que pagar, pero fuera de eso, no habrá problema.
—¿En el ayuntamiento?
—Y con el jefe. Ahí mismo lo encuentran.
—Ellos nos dieron dinero —el médico asintió y se encogió de hombros.
—Busquen a doña Teresa. Ella puede ayudarlos con los rezos y esas cosas.
—Sí, doctor. Gracias —el médico prendió un cigarro. Veía los primeros ardores del sol. El Mulo fijaba su atención en las marcadas ojeras del otro–. ¿Puedo preguntarle algo?
—Dime.
—¿Por qué no duerme?
Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar,
todas vestidas de negro mi cajón van a rodear.
Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero
y unas si no me equivoco le están llorando al dinero.
La tambora sonaba encima de la voz del cantante. Los saxofones y la trompeta pretendían seguir el ritmo del tambor, mas la música se articulaba sólo en la memoria de quien conocía la canción. El Mulo la pidió en recuerdo de Trini, pues solía mencionarla al término de los jaripeos. Ya pedo alegaba una expectativa similar a lo dicho en ella. Sin embargo, la única mujer en el desfile fúnebre vestía de blanco y era la rezandera. Iba a la cabeza de la pequeña comitiva, a veces acompañada por miradas suspicaces, y en cuya retaguardia venían los músicos. Arriba de ellos el cielo crujía y pronto se liberó un viento polvoso, raspaba las manos y los rostros de los montadores, que tomaban turnos para cargar el ataúd.
Nadie lloró en aquella zona recluida del panteón, donde el entierro fue corto, también escaso de palabras que revivieran al difunto, al menos por ese instante. Los jinetes tenían los ojos secos de cruda y la rezandera no estaba dispuesta a soltar una lágrima sin propina mediante, pero habían gastado todo el dinero en la parafernalia mortuoria y aún no recibían los pagos de las montas. La mujer se marchó indignada junto con los músicos. Abandonados así, los montadores soportaban la resequedad del ambiente como una deuda corrosiva. Entonces pasó una ráfaga de aire que apisonó el montículo de tierra removida con gruesas gotas de lluvia. Algunas impactaron los cuerpos de los jinetes, lo que les causó alivio.
Antes de dejar solo a Trini, hicieron fila frente a él y se persignaron.
En la noche el jaripeo tuvo menos público que los días anteriores, a pesar de ser la última corrida. El presentador pidió un minuto de aplausos en memoria del Cowboy. La gente palmoteó con desgana, igualmente nerviosa por la llegada de hombres armados al palco principal. La cuadrilla los miraba acomodar sus cuernos en dirección al ruedo. No obstante, los balazos que más tarde precedieron el alboroto del público buscaban celebrar la monta del Mulo.
Le tocó el último turno. Calzaba botas rojo tinto que relumbraban paso a paso. Las chaparreras del mismo color sobre los pantalones de mezclilla oscura y la camisa enlutada. Apartó el sombrero y las espuelas. Sus compañeros insistieron en que las usara; de lo contario, sería fácil caer o algo peor. Él caminó hacia el cajón, subió, esperó la señal de los ganaderos y se alineó de espaldas al lomo del toro. La mano izquierda empuñaba el pretal de grapa, la otra iba suelta, los talones encajados en el cuello del animal, que comenzó siendo el aspa furiosa de un helicóptero. El Mulo tensaba los músculos del brazo al grado de marcarse una telaraña de venas. Lo demás era acoplarse a los movimientos de la bestia, anticipar los golpes en el culo cuando el toro cambió los giros por un corcoveo frenético y elevado. Sus patas traseras superaban los dos metros en cada reparo. Y el Mulo lucía inconmovible. Aunque de pronto, en una maniobra que pocos pudieron distinguir, salió proyectado hacia el centro del ruedo. Cayó de pie e inició la danza que Trini practicaba en sus montas. Bailaba en torno al toro, que trató de cornearlo sin tino. Dos, tres, varias cabezadas. El Mulo evadía con un serpenteo rítmico. La gente muda. Se aproximó a la bestia, le tocó las costillas, estrujó su piel y brincó de nuevo a su cruz.
No hizo más. Tampoco el animal.
Arrancó la balacera. El festejo.
Y el Mulo y los jinetes bebieron en la orilla del arroyo hasta la madrugada. Quisieron llevárselo al hotel, pero se negó. Tendido en la tierra húmeda, inmóvil, esperó la gran embestida del dolor.
Nunca lloró.