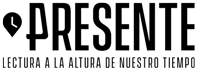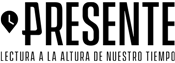En el convulso tablero internacional, es pertinente preguntarse si estamos a las puertas de una nueva Guerra Fría, esta vez entre China y Estados Unidos. Si esto es así, y dicho enfrentamiento replicara las características de la Guerra Fría original entre Washington y Moscú, podría abrirse un renovado abanico de oportunidades de desarrollo e imaginación política para el Sur Global. No obstante, las diferencias sustanciales entre ambos escenarios geopolíticos delinean un horizonte mucho más incierto y complejo para los países en desarrollo.
Comprender los posibles desafíos y oportunidades que una escalada en la rivalidad chino-estadounidense podría traer al Sur Global exige, ante todo, poner en cuestión el marco interpretativo clásico de la Guerra Fría. La versión tradicional —aquella que muchos aprendimos en la preparatoria o incluso en la universidad— sostiene que su signo distintivo fue una rígida bipolaridad: un mundo dividido en dos bloques irreconciliables. Pero, ¿eran realmente las cosas tan simples?
A grandes rasgos, la versión tradicional con la que explicamos la Guerra Fría es la siguiente. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron el mundo en esferas de influencia y se lanzaron a una competencia por la supremacía en todos los rubros (económico, político, ideológico, científico, tecnológico y militar). Las superpotencias peleaban guerras indirectas en territorios en disputa, como Corea o Vietnam, pero sabían que no se podían enfrentar directamente, ya que eso significaría el fin de la humanidad debido al poderío nuclear con el que ambas contaban. La capacidad de destrucción mutua funcionaba, a un tiempo, como mecanismo disuasivo para evitar que las superpotencias se confrontaran directamente y como un incentivo para seguir construyendo un arsenal nuclear superior al del rival, por lo que el mundo vivía en un eterno miedo a que se desatara una guerra nuclear y, con ella, la destrucción de la vida humana.
En la versión tradicional de la Guerra Fría, el resto del mundo sólo tenía dos opciones: alinearse con Washington o con Moscú. Nada más. El bloque capitalista y el bloque comunista seguían ciegamente a sus patrones, mientras que el Tercer Mundo era un actor sin poder alguno, que sólo observaba a lo lejos los acontecimientos entre los verdaderos protagonistas de la Guerra Fría: EE.UU. y la URSS. A veces, algún país se revelaba y buscaba su autonomía, pero normalmente le iba mal o se mantenía en la irrelevancia. A finales de los años ochenta —según dicta la versión tradicional de la Guerra Fría— Washington se impuso sobre Moscú, el capitalismo venció al comunismo y la democracia liberal derrotó al socialismo. Con ello, se demostró la infalibilidad del liberalismo y el libre mercado como únicas vías para el desarrollo y la prosperidad.

No obstante, hay un pequeño problema con la versión tradicional de la Guerra Fría: como suele ocurrir con los procesos históricos, en realidad, las cosas eran mucho más complicadas, caóticas y desordenadas. En reconocimiento de esta complejidad, algunos académicos han desarrollado el marco analítico de la “Guerra Fría global” para construir una versión menos simplista y dicotómica de este proceso histórico. Una de las principales innovaciones de esta interpretación es reconocer la capacidad de acción e injerencia al orden internacional de los países del Tercer Mundo. Los países en desarrollo no eran actores de reparto, ni siquiera actores secundarios de la Guerra Fría, sino que eran capaces de influir en el desenlace de los acontecimientos globales y de incidir en las decisiones de las superpotencias.
Así, el marco de la Guerra Fría global reconoce la rivalidad política, ideológica, científica, económica y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y también concede que tanto Washington como Moscú esperaban que sus aliados se apegaran a sus directrices políticas y a sus sistemas de valores y principios. Sin embargo, al mismo tiempo, la idea de una Guerra Fría global se sustenta en tres argumentos. Primero, los Estados, los partidos políticos, los movimientos sociales y las corrientes intelectuales de los demás países, incluido los del Tercer Mundo (hoy en día, el Sur Global), eran capaces de maniobrar entre los dos bloques y sacar ventajas de la rivalidad entre las dos superpotencias. Segundo, los actores políticos del Sur Global también proponían sus propias alternativas ideológicas y programáticas que no siempre comulgaban con las visiones de Moscú y Washington, pero las dos superpotencias se veían obligadas a concederles cierta legitimidad para evitar que se alinearan al bando rival. Tercero, los países del Tercer Mundo ensayaron distintos mecanismos de lo que hoy en día se conocería como cooperación sur-sur: desde la creación de instituciones internacionales hasta círculos académicos de producción ideológica y de conocimiento; desde redes de activismo transnacional hasta colaboración institucional para el desarrollo. Además, los países del Tercer Mundo se articulaban para incidir, de manera conjunta, en Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
Dicho de manera simple: la bipolaridad de la Guerra Fría restringía el margen de acción de los países del Sur Global, pero también les daba opciones para impulsar sus propios proyectos de desarrollo. Un ejemplo es el caso mexicano: gracias a la Guerra Fría, el PRI estaba restringido para impulsar una agenda de carácter plenamente socialista, pero al mismo tiempo Estados Unidos se veía obligado a validar las políticas del PRI que poco gustaban a Washington, como el desarrollo centralmente planificado, el proteccionismo, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, la negociación constante del cumplimiento de la ley y los pactos con grupos criminales.
Otro ejemplo ilustrativo es el caso de varios países africanos, como Ghana y Tanzania. El historiador Alessandro Iandolo ha demostrado cómo varios países africanos coqueteaban con la Unión Soviética de manera deliberada para que Estados Unidos y Europa occidental aumentaran los flujos de financiamiento para el desarrollo y así contar con fondos para sus proyectos de infraestructura y construcción del Estado poscolonial. Sin embargo, también hacían lo opuesto: se acercaban a la Unión Soviética y obtenían generosos paquetes de financiamiento, capacitación y asesoría política de Moscú, al tiempo que alegaban —con razón— que no podían seguir al pie de la letra los lineamientos soviéticos porque eso les causaría problemas con el mundo occidental. No sólo eso, sino que el Kremlin reconocía que no podía obligar a los países africanos a seguir sus directrices, primero, porque era incapaz y, segundo, porque si era demasiado severo las naciones africanas optarían por acercarse más a Europa y Estados Unidos.
Así, manteniendo este delicado balance entre las dos superpotencias, los países del Sur Global obtenían ventajas de ambos bandos y proponían soluciones creativas y originales para sus problemas económicos y sociales. Además, mediante esquemas que favorecían su propio desarrollo nacional y que elevaban la reputación internacional de sus interlocutores, los países del Sur Global también obtenían concesiones de actores emergentes o con relativa autonomía frente a las dos superpotencias, como las dos Alemanias (la occidental y la del bloque comunista), China, Cuba, Francia o India.

Por si fuera poco, la Conferencia de Bandung de 1955, la Revolución Cubana en 1959, el desarrollo por sustitución de importaciones de países como México y Brasil, la independencia de varios países africanos en los años cincuenta y sesenta, y la instauración de regímenes nacionalistas, panafricanistas y con tintes socialistas en países como Ghana y Tanzania desataron un momento inusitado de imaginación política. Estos procesos, en conjunto, permitieron a los países del Tercer Mundo imaginar distintas vías para el desarrollo que rompieran los moldes de la bipolaridad. Lejos de proponer esquemas rígidos de total alineamiento al mundo capitalista o al bloque comunista, estos países buscaban crear sus propios caminos hacia una modernidad más justa, equitativa y próspera.
Por supuesto, estos proyectos no siempre resultaban viables y, muchas veces, las superpotencias se encargaban de sabotearlos, pero lo que quiero destacar es que la Guerra Fría permitía que los países en desarrollo buscaran soluciones creativas para los problemas de sus habitantes y, por otro lado, obligaba a las superpotencias a hacer amplias concesiones al Tercer Mundo. Estos dos factores, en conjunto, abrían el abanico de posibilidades para el mundo en desarrollo y ampliaban sus alternativas para buscar modelos político-económicos que mejoraran la calidad de vida de sus poblaciones.
Tras el fin de la Guerra Fría y con el ascenso del neoliberalismo como ideología hegemónica, los países del Sur Global enfrentaron más restricciones para buscar sus propios caminos hacia el desarrollo y soluciones originales para sus problemas nacionales. En muchos casos, el financiamiento de organismos internacionales (como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) venía acompañado de mayores restricciones que el financiamiento soviético o estadounidense de la Guerra Fría. Más aún, la falta de alineamiento de cualquier país a las políticas neoliberales de apertura y desregulación de los mercados era fuertemente penalizada por los grandes capitales globales y por los gobiernos del mundo occidental. En otras palabras: la conclusión de la Guerra Fría que trajo consigo la idea del fin de la historia limitó los horizontes de futuro que eran capaces de imaginar y construir los países del Sur Global.
Desde luego, no hay que idealizar el mundo de la Guerra Fría. El apocalipsis nuclear era un riesgo latente. La violencia política ejecutada por gobiernos represores y por la respuesta de grupos guerrilleros era constante. Así como la Guerra Fría ampliaba el margen de opciones para buscar el desarrollo nacional, también legitimaba a las grandes potencias para respaldar a gobiernos terriblemente represivos y violentos. Finalmente, la mentalidad bipolar llevó a intelectuales, gobiernos y partidos de todo el mundo a justificar atrocidades como los gulags soviéticos y la represión de Moscú a Hungría y Checoslovaquia, así como la invasión estadounidense a Vietnam y las dictaduras militares del Cono Sur.
En suma, el mundo de la Guerra Fría estaba lejos de ser ideal, pero mi punto en este ensayo es que la existencia de una pugna ideológica entre dos superpotencias para demostrar la validez universal de su modelo de desarrollo permitía que el Tercer Mundo sacara provecho de este conflicto ideológico y propusiera sus propias alternativas originales para solucionar los problemas de sus pueblos. Volviendo al ejemplo mexicano, el régimen del PRI —con sus virtudes y sus defectos, con su estabilidad política y su crecimiento económico, pero también con su tendencia represiva y su enorme corrupción— no hubiera sido posible sin la Guerra Fría, no hubiera sido viable en el mundo neoliberal.
***
Con el marco de la Guerra Fría global en mente, sugiero analizar la confrontación actual entre Estados Unidos y China. Hoy en día, es muy común leer encabezados y escuchar noticias que hablan de “la nueva guerra fría” entre estos dos países. La descripción es poderosa mediáticamente y útil porque evoca un fenómeno histórico que todos conocemos para nombrar un proceso político-económico en ciernes. Sin embargo, usar el concepto acríticamente es arriesgado e intelectualmente estéril.
Se habla de una nueva guerra fría porque el ascenso de China como nueva superpotencia ha sido un dolor de muelas para Washington desde principios de este siglo. Entre 1990 y 2024, la tasa promedio de crecimiento económico de China ha sido de 8.8%, con lo que Beijing se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo, tan sólo por detrás de Estados Unidos. Además, el desarrollo industrial de China desde finales del siglo pasado hasta la actualidad ha sido inusitado. A principios de este siglo, China se convirtió en la fábrica del mundo, sobre todo centrándose en la producción masiva de bienes de escaso valor agregado y bajos requerimientos tecnológicos aprovechando su enorme fuerza de trabajo, pero actualmente China produce bienes de alta tecnología y su nivel de innovación y avance científico es envidiable. Por si esto fuera poco, en los últimos 40 años, al menos 800 millones de personas han salido de la pobreza en China.

Así, Beijing se ha convertido en el ejemplo más notable de un país que logra vencer el subdesarrollo. Y lo ha conseguido con un modelo económico único: el socialismo con características chinas (como lo denomina oficialmente el Partido Comunista de ese país) o el capitalismo de Estado (como lo llaman algunos especialistas occidentales). China combina un Estado autoritario que disciplina a su población y la orienta a cumplir objetivos colectivos, con una economía centralmente planificada con metas claras, con una fuerte política de innovación tecnológica y desarrollo científico, con fuertes inversiones en industrialización, infraestructura, servicios públicos y desarrollo social.
Con estas cartas credenciales, y presentándose como un campeón del Sur Global, China poco a poco empezó a desplegar más poder en la arena internacional desde la primera década del Siglo XXI. La narrativa que China promueve para incentivar la colaboración con distintos países en desarrollo es la de la cooperación sur-sur. De acuerdo con el discurso de Beijing, China no busca imponer su modelo de desarrollo ni su sistema político a otras naciones; tan sólo busca la prosperidad compartida y el beneficio mutuo de los países del Sur Global. Con esta retórica, en 2009, China impulsó la fundación de los BRICS, el grupo de países conformado por las “potencias medias” de ese entonces, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que buscaba “un orden internacional más justo y balanceado” y que se ha seguido expandiendo hasta la fecha, sin alcanzar el cambio esperado en el sistema internacional, pero al menos desafiando algunas de las normas internacionales impulsadas por Estados Unidos y Europa. Con la misma narrativa, en 2013, China presentó la Iniciativa de la Franja y la Ruta, uno de los programas de infraestructura más ambiciosos de la historia. De acuerdo con el gobierno chino, el objetivo principal es fortalecer la conectividad y la cooperación entre China y el resto del mundo por medio de proyectos de infraestructura como carreteras, ferrocarriles y puertos, que traigan beneficios a Beijing y a las poblaciones locales.
En el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha desarrollado una compleja red de proyectos de infraestructura en todo el mundo y hay varios planes hacia el futuro para seguir extendiendo esta red. Como parte de esta Iniciativa, China invirtió más de 700 mil millones de dólares en África entre 2013 y 2023. Algunos de los proyectos insignia que China ha desarrollado en África incluyen: el ferrocarril entre Nairobi y Mombasa en Kenia, con un plan para extenderlo hasta Uganda; el desarrollo del puerto comercial de Doraleh y una base naval militar en Yibuti, en una zona estratégica entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén; la construcción del puente colgante Maputo-Katembe en Mozambique, el más largo de todo el continente africano; fuertes inversiones mineras en cobre, cobalto y litio, como la compra del yacimiento Khoemacau en Botswana y varias minas en Zambia y Zimbabue; y múltiples proyectos de energías renovables, como la expansión de la hidroeléctrica de Kariba en Zimbabue y la construcción de la planta Mambilla en Nigeria.
En América Latina, China ha encontrado mayores reticencias de los países para participar en la Iniciativa ante la mirada vigilante de Estados Unidos. Pero esto no ha impedido que China desarrolle proyectos de infraestructura formidables en la región. Destaca el megapuerto de Chancay en Perú, cuya primera fase se inauguró el año pasado y será el puerto comercial más importante de Sudamérica una vez que esté concluido. Además, empresas paraestatales y privadas chinas han invertido en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, proyectos petroleros, desarrollo agroindustrial, minas y plantas de producción de energía en toda América Latina.
La narrativa de China siempre es la misma: estos proyectos son para el beneficio mutuo de los países, Beijing no impone condiciones políticas a las naciones beneficiarias y estas acciones se inscriben en la cooperación sur-sur. No obstante, en América Latina, cada vez surgen dudas más justificadas sobre las inversiones y los vínculos económicos de China con América Latina y África. En primer lugar, si bien China es el primer socio comercial de la mayoría de países de Sudamérica y África Subsahariana (incluidas varias potencias regionales como Brasil y Sudáfrica), buena parte del comercio de estos países con China sigue el viejo esquema en el que los países en desarrollo exportan materias primas o productos manufacturados de muy baja complejidad y los países desarrollados se centran en bienes de alta tecnología y mucho mayor valor agregado. Esto ha conducido a varios analistas a aseverar que China está exacerbando la dependencia del Sur Global a las materias primas.

En segundo lugar, buena parte de los países en desarrollo ahora son los máximos deudores de China. Si bien es cierto que los préstamos y el financiamiento de China están menos condicionados que los del Fondo Monetario Internacional, eso no quiere decir que sean totalmente libres de condiciones y tampoco quita que el Sur Global ahora tiene una enorme carga de deuda que le debe pagar a China que, a cambio, puede ejercer una gran influencia sobre sus gobiernos.
En tercer lugar, China suele llevar su propio equipo, su propia tecnología y sus propios trabajadores especializados a los países en los que ejecuta proyectos de infraestructura o desarrollo industrial y rural. Tan sólo emplea mano de obra local para hacer trabajos poco especializados y muchas veces estos trabajadores están mal pagados y trabajan en condiciones injustas. Por tanto, estos proyectos contribuyen poco al avance en el nivel de vida de la clase trabajadora a nivel local e implican un nivel de transferencia de conocimiento y tecnología bajo a los países receptores. Este no es un dato menor, de acuerdo con Thomas Piketty y varios economistas y teóricos del desarrollo, la transferencia de tecnología y conocimiento es clave para el desarrollo social y el combate a la desigualdad. Así, aunque China invierta altas sumas, estas inversiones no se destinan a levantar el nivel de vida de la clase trabajadora y el nivel de transferencia tecnológica. De este modo, el desarrollo en infraestructura es muy importante, pero el impacto social es limitado más allá de la existencia de caminos, ferrocarriles y puertos.
Una última crítica a las inversiones chinas en el Sur Global es el daño ambiental y las violaciones a derechos humanos. Muchos de los proyectos de la Franja y la Ruta han traído consigo reclamos de desplazamiento forzado a comunidades locales y de daños ambientales irreparables. Además, según reportes de prensa, empresas mineras chinas han contratado a grupos paramilitares en África para brindar seguridad privada y reprimir a los grupos opositores a sus actividades. Una práctica no muy distinta a la que realizan las empresas europeas y estadounidenses en la región.
Con todo, algunos analistas consideran que el lento y gradual declive de Estados Unidos junto con la mayor inversión china en el Sur Global abren posibilidades de desarrollo para éste. Argumentan que China, África y América Latina comparten muchos intereses y los impactos negativos de las inversiones chinas podrían reducirse si los gobiernos tomaran las medidas apropiadas. Además, los países en desarollo podrían aprovechar las mejoras en infraestructura para sus propios fines y someter a China a controles más estrictos en materia ambiental y de derechos humanos. Asimismo, podrían buscar activamente un grado mayor de transferencia tecnológica en sus interacciones con China.
Ahora bien, ¿qué ha hecho Estados Unidos ante el ascenso de China? Desde el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos trató de contener el crecimiento de Beijing de distintas formas que iban desde las alianzas geopolíticas y militares con países asiáticos hasta proyectos de buena voluntad e inversión con países que se habían acercado a China. En su primer mandato, Donald Trump optó por un enfoque más confrontativo con su llamada “guerra comercial”, que implicaba la imposición de aranceles y medidas proteccionistas a varios productos chinos, la denuncia internacional de prácticas comerciales injustas de Beijing (denuncia, por cierto, que otros países han replicado con buenos motivos) y los incentivos para que muchas empresas estadounidenses buscaran trasladar sus plantas a otras regiones. De manera irónica, este traslado de plantas benefició a Vietnam, un país que sigue un modelo económico y de desarrollo industrial muy similar al de China.
Joe Biden fue menos confrontativo que Trump en su retórica, pero aplicó varias medidas similares a su antecesor. Además, puso el acento en la obstaculización de varias empresas tecnológicas de China, incluidas Huawei y TikTok. Así, en Estados Unidos parece haber un consenso bipartidista sobre la necesidad de bloquear el ascenso de China para evitar que adquiera el nivel de superpotencia competitiva frente a Washington. En su regreso a la Casa Blanca, ésta parece ser una de las metas principales de Trump, quien está empleando una retórica y unos mecanismos aún más agresivos que los de su primera presidencia. China ha respondido a esta política de manera dual. Por un lado, ha esgrimido su discurso de campeón del Sur Global, alegando que no le interesa convertirse en superpotencia y que no quiere replicar las prácticas imperialistas de Occidente. Por otro lado, no le ha temblado la mano para entrar a la guerra comercial con Estados Unidos, lo que ha desatado una escalada de aranceles y contra-aranceles entre ambos países.
Pero ¡oh, sorpresa! Los dos países se han topado con la dura realidad de la economía política. El capitalismo global en su fase neoliberal condujo a una integración tan amplia de las cadenas de suministro entre Estados Unidos y China que ninguno de los dos gobiernos parece ser capaz de escapar a esta realidad. Sus sectores productivos están tan estrechamente ligados que, por más que se impongan aranceles y medidas proteccionistas entre sí, ambos se necesitan mutuamente. Incluso, recientemente Trump relajó su discurso frente a Beijing y admitió que estaba reconsiderando reducir varios aranceles, mientras que China silenciosamente y sin aspavientos ha retirado las trabas comerciales a los componentes de los semiconductores y a otros artículos importantes para la producción de bienes tecnológicos.
***
Ese nivel de integración económica entre las dos superpotencias es algo que nunca vimos en la Guerra Fría original. Moscú y Washington realmente competían entre sí, con dos modelos económicos completamente diferentes. Y si bien la visión dicotómica de la Guerra Fría es exagerada, es cierto que ambos países tenían sus zonas de influencia económica, particularmente la URSS, que articuló su modelo de desarrollo económico con base en las materias primas disponibles y la especialización industrial de los países del Bloque Socialista. Así las cosas, que industrias estratégicas de ambos países dependan de sectores productivos o de recursos de la otra superpotencia introduce una variable totalmente inédita y una dimensión adicional de complejidad a la competencia entre Beijing y Washington.
Una segunda diferencia entre la Guerra Fría y la confrontación entre China y Estados Unidos es la falta de ideologías con aspiraciones universales. De acuerdo con el historiador noruego Arne Westad, la promoción de ideologías universales era un elemento clave de la Guerra Fría global: Washington y Moscú realmente pensaban que el liberalismo y el socialismo eran cuerpos ideológicos coherentes, robustos e integrales que ofrecían soluciones universales a todos los problemas de la humanidad. Además, ambas superpotencias sentían la obligación moral de expandir estas ideologías por todo el mundo: ésa era su responsabilidad histórica para guiar a la humanidad hacia el progreso y la modernidad. El choque de dos ideologías universalistas, de acuerdo con Westad, motivaba a ambos países a invertir más en el Tercer Mundo y a prestar mayor atención en el orden internacional. Pero, al mismo tiempo, abría la posibilidad a los países en desarrollo de tomar elementos de ambas ideologías y proponer nuevos componentes para buscar un modelo de desarrollo original y aplicable para cada nación.

Ése no parece ser el caso de esta «nueva guerra fría». Ninguna de las dos superpotencias tiene una ideología universalista que ofrecer y, en el mundo neoliberal, los países en desarrollo se han visto obligados a apagar su imaginación política colectiva y conformarse con proponer soluciones técnicas a los problemas nacionales e internacionales. De un lado, Beijing argumenta que el socialismo con características chinas es único y no replicable; se declara dispuesto a colaborar con cualquier país sin importar su sistema político; y replica el discurso de las soluciones cien por ciento técnicas y pragmáticas a los problemas sociales.
Del otro lado, con Trump, Washington está entrando a una nueva fase de su historia imperialista. Como he explicado más a detalle en otros textos, en el siglo XX el imperialismo de Washington se fundamentó en el afán universalista de la ideología liberal y en el convencimiento o la coacción a los demás países para cumplir con una serie de normas internacionales que, si bien beneficiaban a EE.UU., también dotaban de estabilidad al sistema internacional. Con Trump a la cabeza, el nuevo imperialismo estadounidense se basa en las imposiciones unilaterales, en la amenaza y la fuerza y en la renuncia a todo afán universalista. Washington está pasando de ser un policía que castiga a quien infringe las normas a ser un pandillero que amenaza a sus rivales, abusa de sus supuestos amigos y no duda en ejercer la violencia contra quienes considera inferiores.
Así las cosas, aunque se use el término nueva guerra fría para referirse a la pugna entre Beijing y Washington, eso no quiere decir que las condiciones sean iguales a las de la Guerra Fría original. En un panorama sin ideologías universalistas, no queda del todo claro que el Sur Global tenga un abanico tan amplio de oportunidades como el que tuvo durante la Guerra Fría. Por otro lado, la interdependencia económica y tecnológica de ambas superpotencias hacen preguntarnos qué ocurrirá si en verdad el conflicto geopolítico y económico escala. Es una situación inusitada, en la que los máximos rivales en el tablero internacional tienen sectores económicos estratégicos estrechamente integrados y dependen el uno del otro.
***
En estas condiciones, parece que la nueva guerra fría ofrece menos posibilidades de desarrollo para el Sur Global de las que surgieron en la Guerra Fría original. Sin embargo, esto no quiere decir que la nueva situación geopolítica no facilite algunas oportunidades para los países en desarrollo, incluido México, sobre todo si éstos las buscan activamente, actúan colectivamente y emplean su creatividad.
En primer lugar, con todo y que las condiciones no sean las mismas, los países en desarrollo podrían seguir políticas parecidas a las que llevaron a cabo en la Guerra Fría original. Nuevamente, los países del Sur Global deberían buscar formas de mantener un delicado balance entre las superpotencias para obtener concesiones de ambos bandos o podrían vender caro su alineamiento a algún bloque, obteniendo financiamiento, asesoría o mayores márgenes de autonomía para plantear sus propios proyectos de desarrollo nacional. Por eso, contrario a lo que muchos analistas proponen, considero que sería un grave error que México apoye las políticas estadounidense de contención a China sin obtener beneficios significativos de Washington a cambio.
En segundo lugar, es necesario que, en sus relaciones comerciales y de inversión con China y Estados Unidos, los países del Sur Global busquen activamente la transferencia de tecnología y conocimientos. Diversos autores han señalado que la transferencia tecnológica es esencial para el desarrollo del Sur Global, pero advierten que no ocurre de manera automática. Dani Rodrik y Joseph Stiglitz destacan que, para aprovechar nuevas tecnologías, los países deben construir capacidades productivas locales mediante políticas industriales activas, subsidios al aprendizaje y alianzas público-privadas. Ha-Joon Chang y Alice Amsden subrayan la importancia de proteger industrias nacientes y exigir transferencia de conocimientos a través de regulaciones a la inversión extranjera y programas de formación técnica. Linsu Kim insiste en que la imitación y la ingeniería inversa son pasos necesarios para internalizar y mejorar tecnologías importadas. En conjunto, estos autores coinciden en que el éxito en la transferencia tecnológica requiere una combinación de intervención estatal estratégica, fortalecimiento del capital humano, exigencias a empresas extranjeras para compartir conocimiento y apoyo al desarrollo de capacidades locales de innovación.
Por último, es necesario que los países del Sur Global recuperen su vocación de imaginación política colectiva. El consenso neoliberal se está resquebrajando, si no es que ya está fracturado, por lo que hay espacio político para innovar. Esto requiere recuperar el Espíritu de Bandung: es decir, el Sur Global debe ganar conciencia sobre sí mismo y debe reconstituirse en sujeto político. Después, los actores estatales y no estatales (activistas, organizaciones sociales, instituciones de educación superior, grupos de intelectuales) del Sur Global deben lanzar distintos foros de diálogo y discusión de altos vuelos, en los que se debata sobre las prospectivas a futuro en un sistema internacional que está cambiando rápidamente. A partir de las ideas que surjan de esos foros, los gobiernos, las organizaciones sociales y el mundo intelectual del Sur Global deben buscar aplicar las políticas que ahí se discutan, procurando el beneficio común de los distintos miembros de esta colectividad de países.
México podría desempeñar un papel importante en esta labor. La presidenta Sheinbaum ha ganado gran prestigio internacional, que, en mi opinión, está desperdiciando al sólo utilizarlo para atemperar los ánimos de Trump o para presumir en las conferencias mañaneras. Sería mejor gastar este capital político en organizar foros de diálogo y cooperación internacional en México, foros serios con compromisos concretos, no espacios para tomarse fotos con líderes de otros países y presumirlas en redes sociales. Por otro lado, las universidades y el campo intelectual de México gozan de prestigio internacional. Podrían asumir un papel más activo y convocar espacios de debate en los que se discutan temas de gran alcance que impacten al futuro de la humanidad. Esto ya ha ocurrido antes. Por ejemplo, en la década de 1990 El Encuentro Vuelta y El Coloquio de Invierno reunieron a muchos de los intelectuales más importantes del globo para discutir el futuro de la democracia en el mundo y el papel de América Latina en el orden de posguerra fría. Organizar encuentros parecidos no sería algo descabellado.
Por supuesto que mis propuestas suenan idealistas, pero precisamente lo que nos falta en esta época es plantear ideas para cambiar el mundo. Es muy fácil rendirnos ante el presente oscuro que vivimos y el futuro incierto que nos espera, pero no está de más recordar que en plena Guerra Fría, en los años sesenta del siglo pasado, una época en el que presente parecía igual de oscuro y el futuro igual de incierto, se desataron los años de imaginación política, idealismo y diálogo tercermundista que tanto le hacen falta al mundo hoy en día. No tenemos por qué conformarnos con lo que tenemos. Tenemos la obligación moral y política de construir un mundo mejor.

Jacques Coste es analista político, historiador y autor de Derechos humanos y política en México (Tirant lo Blanch e Instituto Mora, 2022). Cursa un doctorado en historia en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, en donde estudia la transición mexicana a la democracia