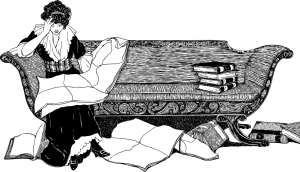¿Cuál es la relación entre ideología, política y cultura? Sobre este tema se han derribado miles de árboles para sostener los argumentos más disímiles. Los más irrisorios, por no decir derechamente ridículos, sostienen que no existe relación alguna. Los más escolásticos, que la infraestructura determina la superestructura y no hay más que discutir.
También se encuentran los funcionalistas, aquellos que con su clásica y falaciosa afirmación sostienen que el compromiso de los escritores se remite sólo a escribir. Según esa lógica, los panaderos sólo deberían dedicarse a hacer pan y los bomberos a apagar incendios y rescatar gatitos. ¿Quién se ocuparía de la política, entonces? ¡Ah, por cierto! La “clase política”, aun cuando la mayoría de las veces se omita el origen del concepto y su creador: Gaetano Mosca. Las limitaciones de este sendero son evidentes.
Por nuestra parte, nos aproximamos a una visión que busca la coherencia entre el pensar y el decir, entre el decir y el hacer. Muy en la línea, por ejemplo, de lo que se describe en el poema “Estos poetas son míos”, de Mario Benedetti, en donde se pasa revista, entre otros, a Otto René Castillo, Leonel Rugama, Francisco Urondo, Javier Heraud.
En el caso chileno, tanto en el periodo de la Unidad Popular, como durante la dictadura cívico-militar que le sucedió, este debate se puso a la orden del día, aun cuando, por razones del todo evidentes, la discusión se encontraba tensionada fuertemente por la praxis, más que por el debate teórico en sí.
De hecho, a menudo suelo pensar que el desarrollo teórico al respecto quedó suspendido a fines de la década de los sesenta, como si, de tiempo en tiempo, volviésemos a revisitar determinados tópicos, remozados, con nueva bibliografía, pero básicamente centrados en las mismas disyuntivas. No es algo difícil de advertir: el proyecto histórico de los sectores populares chilenos fue derrotado a inicios de los años setenta; lo mismo ocurriría con sus acompañamientos teóricos. Pienso, por ejemplo, en el libro La cultura en la vía chilena al socialismo, publicado en 1970, que reunía trabajos de Enrique Lihn, Carlos Ossa y Hernán Valdés.
El estallido social iniciado en octubre de 2019 en Chile nuevamente puso en tensión la relación entre cultura, ideología y política y, una vez más, desde la urgencia de la praxis. Sólo en el último año se ha comenzado a dar a conocer algunas publicaciones que buscan dejar registro, testimonio, así como reflexiones sobre lo ocurrido.
Ahora, con un nuevo gobierno, parte importante del mundo cultural tiene cifradas sus esperanzas en un “nuevo trato”, al menos con los trabajadores del arte y la cultura. Esto tiene una expresión muy decidora en una antología de más de 200 escritores y artistas visuales, cuyo título es Arboric, un juego de palabras que busca representar el árbol en donde el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó una de sus más difundidas escenas de propaganda electoral. El subtítulo de la obra es del todo decidor: “los artistas saludamos con esperanza una nueva democracia para Chile”. Escribimos esto sin sangrar por la herida: fuimos cordialmente invitados por la poeta Isabel Gómez a participar de la iniciativa, pero declinamos ser parte de ella, entre otras razones, porque creemos, a la antigua usanza, en las adscripciones a proyectos políticos más que a las figuras que, se supone, los encarnan. Quizás son resabios del trauma que significó para algunos de nosotros el culto a la personalidad de mediados del siglo XX, culto que pareciera, de tiempo en tiempo, gozar de muy buena salud.
Regresando al proceso inconcluso de la Unidad Popular, ¿qué comprendemos por un proyecto político? Uno de los ejemplos más claros, en el ámbito de la cultura, lo podemos encontrar en el libro La revolución chilena y los problemas de la cultura, el cual contiene los documentos de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Cultura del Partido Comunista de Chile, realizada los días 11 y 12 de septiembre de 1971. La referencia no es apologética, advertimos: es el testimonio que conocemos. Nos encantaría poder revisar obras similares realizadas por los otros partidos políticos integrantes de la Unidad Popular y confiamos en que la búsqueda dé sus frutos.
Cuando uno revisa textos como los citados anteriormente, advierte que, al menos en esas décadas, existía claridad en relación con la comprensión de lo ideológico como la condición previa a la realización de lo político y, en dicha relación, la cultura transitaba de ida y vuelta.
Durante la dictadura cívico-militar la reflexión ideológica debió replegarse, ante la profunda urgencia de lo político y la cultura fue sometida a la misma inmediatez, aquella que implicaba la urgencia de la resistencia.
La transición a la democracia tuvo como alguna de sus características la renovación de las izquierdas, la crisis de los socialismos reales, la irrupción del posmodernismo: la noción de lo ideológico, por lo tanto, se resquebrajaba, se cuestionaba, pasaba a un segundo plano. Ahora bien, ello ocurría al mismo en que el neoliberalismo impulsaba una fuerte ofensiva, también cultural, en busca de lograr la conquista de la hegemonía y así asegurar la defensa del modelo implantado durante la dictadura, con una comprensión bastante clara de la articulación entre el sistema técnico económico, el sistema político y el sistema cultural.
A inicios de la década de los años noventa se iniciaron las discusiones relacionadas con una nueva política cultural chilena, una que pudiera dar cuenta de las transformaciones que comenzaba a vivir el país. En ese momento, precisamente, cuando se desarrolla una discusión que quedará, en cierta medida, inconclusa: ¿cuál debe ser el paradigma que organice dicha política cultural, la democracia cultural o la democratización cultural? Es decir, ¿cuáles deben ser los ejes rectores de dichas políticas? Difusión, acceso y homogeneidad, en el caso del paradigma de democratización cultural o participación; descentralización y pluralismo, en el caso de la democracia cultural.
La tensión no resuelta del todo tuvo dos derivaciones fundamentales. En primer lugar, una fuerte preocupación por las formas de lo cultural, por sobre los contenidos y, en segundo lugar, la implementación y desarrollo de una política de fondos concursables, destinada a financiar diversas expresiones, creaciones y actividades propias del campo cultural. Esta concursabilidad fue cuestionada ya en la década de los noventa, ya que estaba pensaba para postulantes con un determinado nivel cultural, excluyendo así a los creadores de sectores más postergados, en términos económicos y socioculturales. Pero también tuvo un segundo efecto, en el plano político: un incipiente desarrollo del clientelismo respecto de los gobiernos transicionales. Algo que alguna vez se denominó como la fondarización de la cultura (neologismo construido a partir del Fondart, correspondiente al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes). Incluso un crítico de arte, Justo Pastor Mellado, llegó a decir, medio en serio, medio en broma, que las entidades gubernamentales que se preocupaban de la cultura deberían estar supeditadas al Ministerio del Interior, dado el rol de contención social que lograban desarrollar. Una observación que hacía recordar aquellas líneas de Jean-Jacques Rosseau en su “Discurso sobre las ciencias y las artes”: “Mientras el gobierno y las leyes subvienen a la seguridad y al bienestar de los hombres sociales, las letras y las artes, menos déspotas y quizá más poderosas, extienden guirnaldas de flores sobre las cadenas de hierro que los agobian, ahogan en ellos el sentimiento de la libertad original para la cual parecían haber nacido, los hacen amar su esclavitud y los transforman en lo que se ha dado en llamar pueblos civilizados”.
La tensión fundamental se daba entre el acceso a los servicios y recursos estatales, y la participación en las oportunidades del mercado. Dicho de otra manera, un modelo que propone la integración, versus otro modelo que propone la competitividad; uno centrado en la comunidad, el otro en el individuo.
Esta discusión, que es claramente una discusión ideológica, quedó en suspenso en todo el periodo transicional. Sin embargo, el estallido social de 2019, que pone en cuestión el modelo económico, político y social, también pondrá en cuestión el modelo de gestión cultural que el Estado ha venido desarrollando. Y la lógica de la concursabilidad, por ejemplo, será una de las principales aristas sobre las que se descargará una crítica cada vez más amplia, aunque no necesariamente profunda.
De alguna manera, esto queda expresado en una serie de declaraciones de la actual ministra Julieta Brodsky quien, encabezando el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha sostenido con cierta insistencia que desde dicha entidad trabajarán por avanzar hacia una democracia cultural plena.
Es precisamente en este punto donde es posible advertir que la discusión ideológica respecto de las políticas culturales del Estado de Chile debe ser reiniciada, de manera programática, con un carácter estratégico, del mismo modo como la discusión constitucional ha obligado a la sociedad chilena a retomar el debate en dicho plano. Sin embargo, pareciera que una parte importante de los creadores e intelectuales no ha internalizado del todo el carácter del debate en el cual estamos inmersos. Un caso muy significativo de esto se apreció hace unos meses, cuando en medio de los debates de la Convención Constitucional, que está trabajando con una nueva Constitución Política por el país, se tocó el punto del derecho de propiedad intelectual: una cantidad considerable de creadores levantó sus voces en redes sociales, inquietos ante la posibilidad de que existiese un detrimento de sus intereses. La pasión desbordada en ese aspecto puntual del debate nos hacía recordar aquellas observaciones de Carlos Marx en Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, en donde indica que toda discusión constitucional es, fundamentalmente, una discusión sobre la propiedad; sobre las formas de la propiedad, sobre las clases y fracciones de clases que representan o poseen dicha propiedad, sobre las relaciones de poder que emanan de dicha propiedad. En el proceso constituyente se había venido discutiendo la propiedad del suelo, del agua, de los sistemas de salud, educativo, previsional, pero fue necesario llegar a mencionar la propiedad intelectual, para que se generara cierta conmoción en el ámbito de la cultura.
¿Será posible modificar los paradigmas economicistas con los cuales se han venido desarrollando las políticas públicas referidas a cultura en los últimos años? ¿Se podrá modificar procedimientos como la concursabilidad (con sus componentes de competitividad e individualismo)? ¿Existe un modelo alternativo a lo que se ha venido gestionando, correcciones más, correcciones menos, en las últimas tres décadas? Son preguntas que sólo podrán ser respondidas en el curso de los próximos meses y años. Lo que sí nos parece claro es que una discusión como esta debería ser asumida por los protagonistas del campo cultural, entendido esto en su noción más amplia posible. Además, debería ser una discusión de cara a las grandes mayorías del país, no con rasgos corporativistas, gremialistas, de asociatividades restringidas que sólo buscarían la mantención de sus antiguas prebendas. Por último, una discusión como esta necesariamente debería iniciarse en el plano de lo ideológico, y es ahí donde advertimos las mayores dificultades: esa es precisamente una de las dimensiones que tiene una muy escasa relevancia entre estos actores, al momento de debatir temas como este.