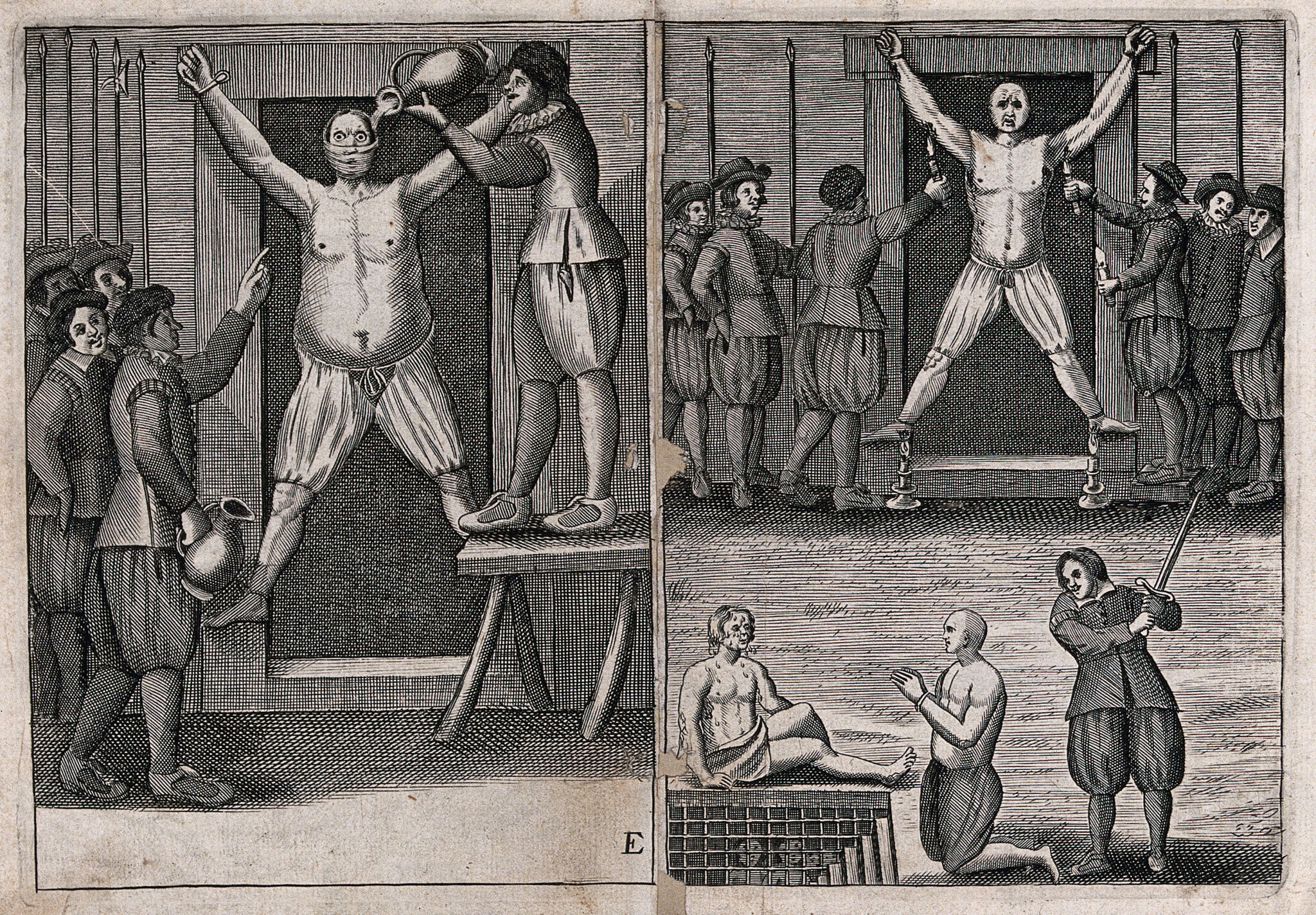Encontramos a nuestro compañero, el oficial Marco Antonio Florentino Sánchez, tendido boca arriba en las escaleras de una cabaña a las afueras de la ciudad. Eso le dijimos a la prensa y no dimos detalles adicionales. Queda apuntar que el compañero estaba desnudo, con un cinturón alrededor de su cuello. Su cuerpo no presentaba otros indicios de tortura. Evidentemente, murió por asfixia. No descartamos que haya sido asesinado y que el hecho esté relacionado con el caso que investigaba.
La muerte del compañero Florentino nos causó un malestar especial. En principio, el caso no le correspondía. Ni siquiera estaba adscrito a homicidios. Fue la caída en enfermedad de varios oficiales lo que provocó la asignación de personal de otras áreas para cubrir las incidencias que se iban presentando. Pobre Florentino, no tenía ni treinta años y su esposa estaba en su segundo embarazo.
Aunque cualquier cosa que le pase a un compañero se convierte en un asunto personal, resolver lo que sucedió con Florentino pasó a ser prioridad máxima. Para fortuna nuestra, hallamos en una bolsa de su pantalón una libreta con anotaciones sobre su investigación. Cabe mencionar que nos resultó extraño hallar sus prendas dobladas y puestas con cuidado en una silla. Sus zapatos estaban en la entrada de la cabaña
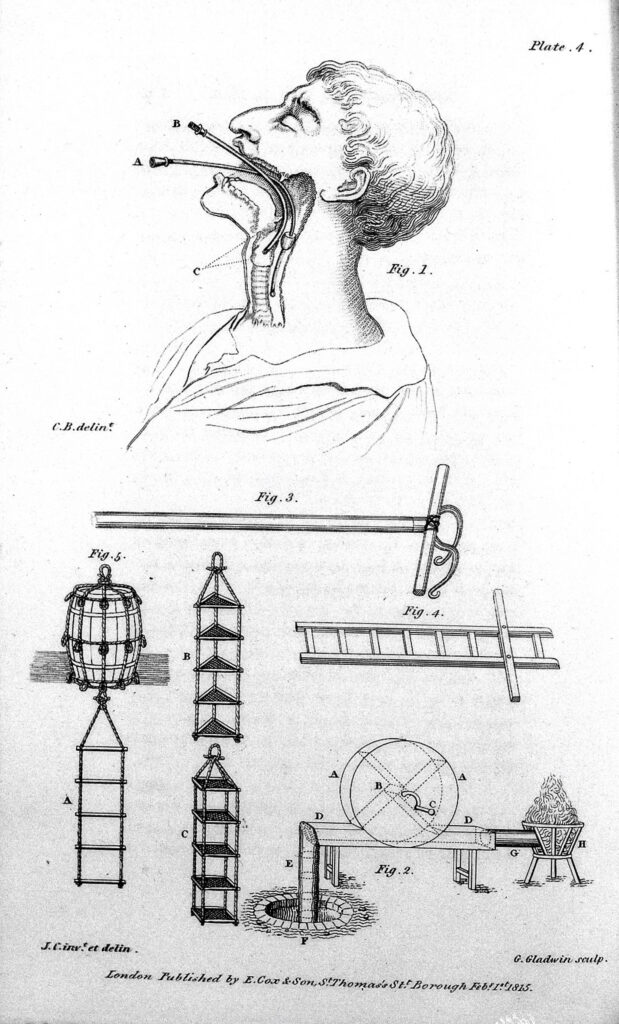
El asesino era el terapeuta de la víctima. La víctima era un hombre al borde de los treinta, casado y sin hijos. El terapeuta se presentó en el juzgado para confesar el crimen, pero nadie le tomó declaración en forma y nomás lo arrumbaron en una celda. Estuvo ahí varias horas hasta que me di cuenta, porque andaba buscando a otro detenido. Cuando lo vi, le pregunté por qué estaba ahí y me dijo que esperaba que lo procesaran por lo que había hecho. Le pregunté qué había hecho. Respondió que ya había explicado todo a una señorita en la recepción y que ahora se sentía demasiado cansado como para contar las cosas de nuevo.
Pedí que lo sacaran y lo llevé a mi escritorio. Le ofrecí café; pidió una botella de agua. Mientras bebía, le di una buena escaneada a su aspecto. Se veía jodido por la espera en la celda, pálido y ojeroso. Fuera de eso, lucía arreglado, la ropa y los zapatos limpios, el cabello bien recortado y peinado. Era de estatura baja, delgado, joven, aunque ya no tanto. Un hombre común. Sus maneras daban la impresión de una persona educada. Si él no se hubiera entregado, habría podido huir y pasar desapercibido en cualquier lugar. Una verdadera lástima, para él, que no tuviera sangre fría.
–Esta vez se me pasó la mano, oficial –empezó a hablar conforme se iba terminando el agua.
–¿Con qué?
–Con la terapia. Nunca me había pasado. Creía tener dominada la técnica, pero supongo que, como dicen, hasta al mejor cazador se le va la liebre. Así dicen, ¿no?
–Sí, creo que sí, pero dígame ¿a qué terapia se refiere?
–Me da pena explicarle ahorita que ya se me bajó la adrenalina. Ayer que llegué conté todo sin fijarme. Lo que quería era sacar la culpa. Debería darme más pena haber matado a mi paciente que hablar de mi trabajo, pero estoy tan confundido que ya no sé qué pensar o sentir.
Su respuesta me molestó. Sin embargo, creo que hubiera arruinado el proceso de haberlo presionado para que se dejara de cosas y declarara sin rodeos.
–No se preocupe, es complicado confesar algo así. ¿Quiere más agua? No ha comido, ¿verdad?
–No, pero ni hambre tengo. Ya me siento mejor con el agua, gracias. Necesito dormir, aunque seguro ni podré cerrar los ojos. Apenas parpadeo, recuerdo el cuerpo de Óscar aflojándose entre mis manos.
–¿Óscar es la persona que mató?
–Sí, Óscar es mi paciente. Era, pues. No me sé sus apellidos. No manejamos nombres completos en el trabajo. Ahora que lo pienso, puede que Óscar no sea su nombre real. A mí, por ejemplo, sólo me llaman médico.
–¿Cuál es su nombre? ¿El de usted?
–Joaquín Martínez.
–¿Martínez qué?
–Martínez Garza.
–Ah, es norteño. No se le nota el acento.
–Sí, soy norteño, pero ya tengo muchos años viviendo aquí, perdí el acento. Cuando voy a visitar a mi familia es lo primero que me critican.
–Bueno, pero, entonces, ¿en qué consiste su trabajo?
–Pues, mire, oficial, yo doy terapia de liberación.
–¿Liberación? ¿Usted es médico, médico? Quiero decir que si estudio medicina.
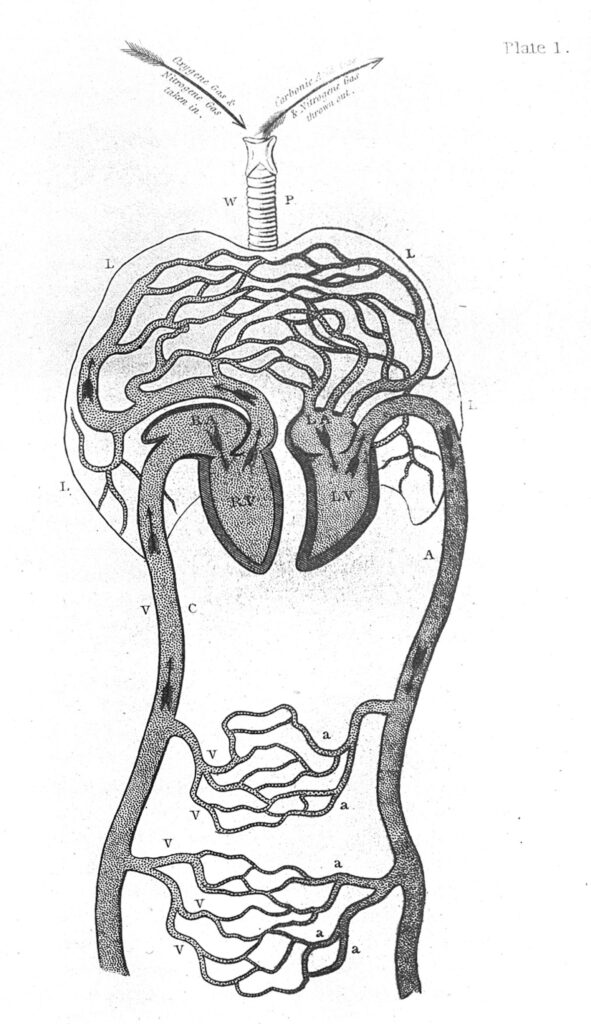
–Sí, claro, tengo mi título de médico cirujano y una especialidad en medicina del deporte. Sé que suena raro eso de liberación. Si no fuera yo quien da este tipo de terapia, diría que es un invento para engañar a la gente. Bueno, sí es un invento mío, de cierta forma, pero no engaño a nadie. Tampoco digo que lo que hago tenga un respaldo científico, porque no he hecho los estudios pertinentes para afirmar que es un tratamiento que resuelva problemas médicos.
–Ya me confundió.
–Pongámoslo así: yo aplico mi conocimiento médico sobre el cuerpo humano para que la gente dé un salto de fe hacia la liberación de problemas que tengan en sus vidas personales o profesionales. O sea, combino ciencia con creencia. Aunque si somos realistas, a veces no hay mucha distinción entre una cosa y la otra.
–Sigo sin entender.
–Mejor le describo mis procedimientos. La terapia que yo le doy a las personas consiste en producir un nivel de asfixia que produce placer. Seguramente usted ha escuchado algo de eso. Los psiquiatras lo consideran una parafilia y una práctica de riesgo, pero en mi experiencia he podido observar que se puede alcanzar un dominio que le permite a los pacientes llegar a una epifanía. Antes de empezar la terapia, analizo la complexión, el estado de salud y otros aspectos físicos del paciente para estimar qué tanto puede resistir el procedimiento, es decir, qué tanta fuerza puedo ejercer, porque mi técnica es el estrangulamiento.
–¿Ahorca a sus pacientes?
–Sí, sólo utilizo mis manos y dejo que el cuerpo de mis pacientes me vaya diciendo hasta qué punto llegar. Hay quienes necesitan poco, otros mucho más, pero siempre trato de evitar ponerlos al límite de sus condiciones de salud. Al final, ellos encuentran en esta situación una forma de enfrentarse a sus problemas. El extremo al que los llevo y la vuelta en sí mismos, una vez que lograron el orgasmo, les permite ver que pueden superar aquello que los ahoga en sus vidas, y que además les puede resultar placentero. Por eso le digo que la terapia es una mezcla de saber médico y fe.
–No sé qué decir, médico. ¿Tiene muchos pacientes?
–Más de los que pensé que tendría cuando comencé con la terapia. Llevo seis años en esto. Calculo que he atendido a unos 200 hombres.
–¿Hombres? ¿Todos sus pacientes han sido hombres?
–Sí, por alguna razón, son los hombres quienes recurren a este tipo de práctica. Cada uno ha llegado por recomendación de otro paciente. Mi trabajo es algo que no publicito, por obvias razones.
–Y Óscar es el primero que salió mal.
–Por desgracia, sí. Tal vez sus problemas eran insuperables y no pudo dar el salto de fe. No conseguía eyacular. Eso me llevó a aplicar más fuerza y terminé perdiendo el control.
–¿Qué problemas tenía el paciente?
–No entró en detalles. Sólo mencionó que estaba en una etapa complicada con su esposa.
–Estaba casado.
–Sí, la mayor parte de mis pacientes están casados y son padres de familia. Yo diría que un 60% de ellos. Debe ser esa la raíz de sus conflictos.
El terapeuta sonrió y me provocó escalofríos.
–¿Es usted homosexual?
–No, oficial, en realidad, no siento atracción de ningún tipo por otras personas.
–¿Por qué? Bueno, eso no importa. Ya confesó el crimen, pero es necesario que tengamos el cuerpo, médico. ¿Dónde lo dejó?
–En mi consultorio. Apenas comprobé que Óscar se me había ido, agarré mi coche y me vine para acá.
–La escena debe estar intacta. Mire, tengo entendido que ahorita el equipo forense está en otro caso y esperarlos puede tomarnos mucho tiempo. ¿Qué le parece si avanzamos yéndonos usted y yo a su consultorio para empezar a hacer el levantamiento? Yo hago la notificación desde allá.
–¿Pero me van a dejar salir de aquí?
–Dudo que esté registrado. Si yo no le hubiera tomado la declaración, créame que habrían pasado varias horas más antes de que alguien se diera cuenta de que estaba en los separos. Andamos escasos de personal.
–Yo hago lo que usted me diga, oficial.
–De paso vemos si comemos algo. ¿Cuál es la dirección del consultorio?

Pareciera que la muerte liberó a Óscar, ¿no cree, oficial? Mírelo. Cuando me fui de aquí, su cuerpo no tenía el brillo que tiene ahora, su cara tampoco tenía ese gesto de felicidad que tiene ahora. Mírelo, hasta eyaculó. Nunca había visto algo así. Me hace pensar que su orgasmo fue bellísimo. Debió ser la asfixia total, la sensación de que no había vuelta atrás lo que por fin lo soltó de sus ataduras. Me alegra saber que la terapia cumplió su objetivo, en parte. Es una lástima que Óscar ya no tenga la oportunidad de recordar este momento, pero usted y yo somos afortunados de contemplar su liberación.
¿Quiere tocarlo? ¿Cree que sea apropiado? No me gustaría perturbar el estado de Óscar. Está bien, tóquelo, pero antes permítame tomarle una foto. Una imagen como esta debe quedar por siempre. Présteme su celular, no sé dónde dejé el mío. Gracias. Espero hacerle justicia a algo tan perfecto. Sí, quedó bien. Gracias, oficial, guarde esta imagen, tal vez algún día podrá mostrarse al mundo.
Ahora me siento más tranquilo, no le voy a mentir. Sé que la muerte de Óscar es responsabilidad mía, pero al menos puedo cumplir la condena que me impongan sin la culpa de no haberlo ayudado a liberarse. Confieso que este es el mejor trabajo que he hecho. ¿También cree usted que hay belleza en esto? Gracias, oficial.
¿Me pregunta que si puedo ayudarlo? ¿Con qué? ¿Cuáles son sus problemas? Entiendo. La verdad es que no estoy seguro de tener la capacidad de realizar la terapia. Me siento sin fuerzas. Además, creo que lo mejor sería que llamara de una vez a los forenses. Sí, sé que mi trabajo le ha servido a mucha gente, es sólo que lo que pasó con Óscar me ha hecho perder la confianza en mi dominio de la técnica. No quiero volver a matar a alguien. Prefiero alejarme por completo de esto. No, oficial, no es que no quiera ayudarlo, más bien, no quiero hacerle daño. ¿Qué tal si las cosas salen mal otra vez? Sería insoportable cargar con semejante culpa. Usted ha sido muy comprensivo.
Está bien, lo haré. Nada más prométame que tendrá fe y que dará el salto antes de que algo malo pase. De acuerdo. ¿Qué padecimientos tiene usted? Eso no causará ningún problema. Deme su cinturón, porque mis manos no serán suficientes.
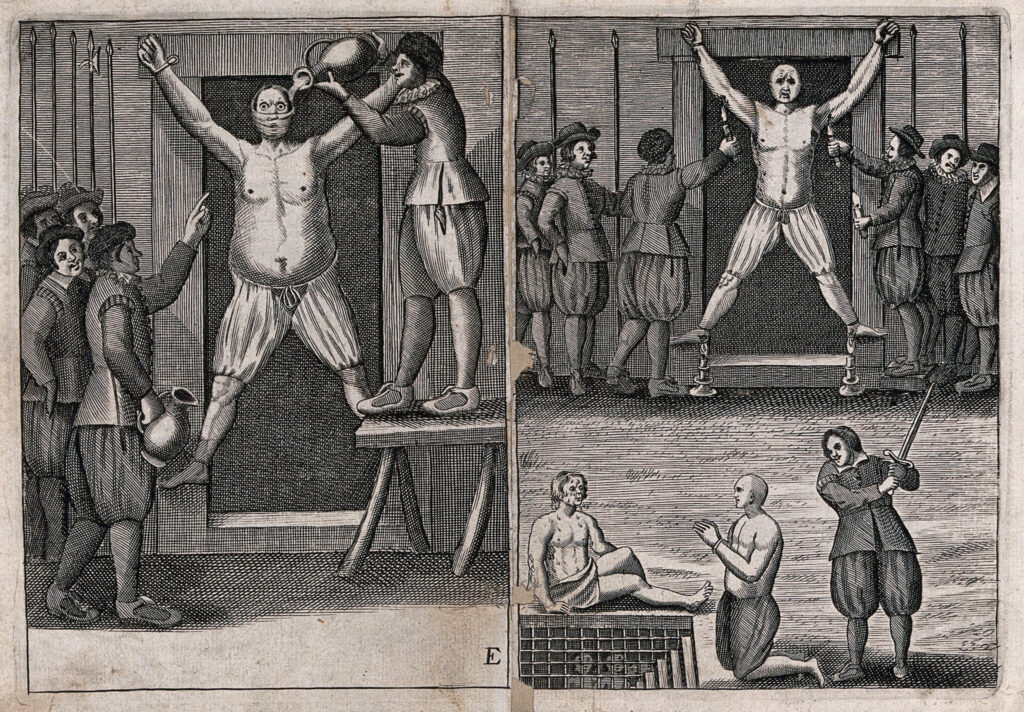
Lázaro Benedictino es escritor