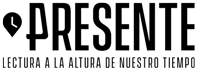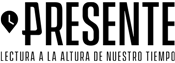Las siguientes líneas son parte de reflexiones que, gracias a la generosidad de la Revista Presente y su director, voy a poder formular quincenalmente. De manera que cada entrega no ofrece respuestas definitivas, sino elaboraciones que, en conjunto, tratarán de responder a una misma interrogante: ¿qué está sucediendo con los órdenes políticos contemporáneos?
La idea general podrá parecer sencilla y ya muy trabajada, mi tarea será mostrar que no necesariamente es así, pero para evitar confusiones, la planteo: el paradigma de la democracia liberal fracasó. Pero siguen fracasando los intentos por recolocarla como horizonte político y moral. Por fortuna no necesito en ese respecto elaborar demasiado: ahí están los resultados electorales en buena parte del mundo occidental.

Sin embargo, esa obviedad parece no estar en la mente de los arquitectos de la democracia liberal, para quienes sigue siendo inconcebible que las personas prefieran las opciones populistas, que no crean más en los consensos, o, para usar su terminología, que se alejen del centro y apuesten por gobiernos autoritarios, con soluciones facilonas, estridentes y anti intelectuales.
En estas líneas revelaré también mis fascinaciones, palabra que aparecerá reiteradamente en este texto. Y es que es fascinante verles negar la lluvia en medio del chubasco. Según ellos, la explicación lógica de los primeros resultados electorales sea la primera elección de Donald Trump o la de Andrés Manuel López Obrador, tenía cierta lógica: se equivocaron (los electores, por supuesto), fue el enojo[1], o alguna explicación ad hoc que cumple la función de curarse en salud: no soy yo, son ellos. Pero, ya lo había dicho, lo fascinante no está nada más en verlos convertidos en una especie de terraplanistas de la política, sino pensar que la solución a los problemas está en regresar a lo que ya terminó. Quizás porque o no sepan que ya terminó o porque no pueden aceptarlo. La verdad y en su descargo, sí habrá que reconocer que no es tan sencillo.
La construcción de cualquier orden político presenta la misma dificultad de origen: ¿cómo lograr un acuerdo vinculante que nos permita convivir de manera pacífica? Una vez creado, el problema se convierte en garantizar su subsistencia. Toda la filosofía política nace de responder tales cuestiones. Y lo fascinante de interesarse por las respuestas es encontrar variaciones nada menores respecto a lo que debería ser el fundamento de la convivencia social.
En principio, nuestras democracias, es decir el orden político contemporáneo, se funda en la protección a dos cosas, que podríamos incluso darles un rango moral: la libertad y la propiedad. Ninguna pareciera requerir mayor justificación, aunque no son particularmente sencillos de definir, si problematizamos lo suficiente. Empecemos por lo básico: ¿La libertad de quién o de quiénes? ¿Para hacer qué? La tentación sería responder de manera sencilla, como siempre es aconsejable —al menos como punto de partida—: de todos, para todo. Y, sin embargo, la respuesta simple, y de ahí su utilidad, se revela indeseable. Históricamente, la libertad ha sido utilizada para legitimar órdenes injustos, aunque no necesariamente evidentes.
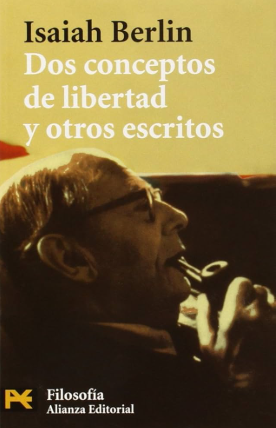
Otra cuestión con los órdenes políticos legítimos o legitimados tiene que ver con el establecimiento de los consensos. Y acá también hay problemas: ¿Quién los establece? ¿en nombre de quiénes? La libertad política es maravillosa porque en principio, nos permite gobernarnos en lo interno y, en segundo lugar, organizarnos políticamente, formar asociaciones, partidos, expresar nuestras ideas en la esfera pública, votar, decidir. La libertad positiva y negativa de las que habla Isaiah Berlín en su famoso ensayo, respectivamente. Pero conviene preguntarse: ¿Esas libertades, en sus dos dimensiones, han sido siempre así para todas las personas?
Dentro del universo de lo fascinante, o debo decir, lo que resulta fascinante para un sociólogo, están las diferencias discursivas y elaboraciones morales que permiten diferenciar a una generación de otra. Los grandes amigos del liberalismo —y que defienden participan como manifestaciones de la libertad prácticas salvajes como las corridas de toros— suelen ser hombres, mayores de 50, con un perfil sociodemográfico muy peculiar. Básicamente quienes han podido gozar de la libertad sin mayor problema; dicho más allá de los circunloquios intelectuales: que difícilmente han sido excluidos de algún orden social por ser como son. O, con mayor elaboración teórica: los representantes del statu quo.
Y si ahí quedara la cosa, podríamos caricaturizar y hasta tomar a algún personaje emblemático para reforzar la premisa: Son los Vargas Llosa. Es decir, los señoros que ya no entienden el mundo que los rodea. Es más, la conjetura sería parcialmente válida, porque ahí están. Pero para continuar con lo sociológicamente fascinante, resulta que no es tan simple como hacer un corte generacional arbitrario y colocar a todos en un mismo lugar. Porque ser joven tampoco es garantía de enfrentar al statu quo y con ello cuestionar las falencias de un sistema libertario a medias.
Podríamos convenir, ya para ir terminando por esta quincena, que el sistema libertario se construyó por un statu quo con el objetivo de legitimar un orden de dominación -perdonen el marxismo más o menos involuntario- pero que la propia democracia, acaso de manera inadvertida, abrió espacios para disputar a ese mismo statu quo la legitimidad en el hacer y en el decir, o sea, de formular el mundo y orden político.
Paradojas de la vida: cuando la libertad hizo a algunos más libres, vinieron los libres de antes a decir que eso ya no es libertad. Pero los libres de antes no son sólo las personas mayores. Hipótesis primera: las democracias liberales caen porque sus antiguos beneficiarios quieren mantener el monopolio de expresar la libertad, donde sólo cabe un puño; por eso tiene todo el sentido del mundo apelar a un pasado más o menos fantasioso. Make amércia great again es un eslógan comunicacional: se refiera al espacio donde “nosotros” poníamos las reglas sin que nadie nos disputara su contenido, donde gozábamos de la libertad para sobajar lingüísticamente al distinto, por ejemplo. No se enojen, empieza con Estados Unidos, pero no termina allí. Nos leemos en quince días.

[1] Ya elaboraré más sobre el enojo o las emociones en general, pero en principio, no entiendo por qué eso invalidaría una decisión, no podemos permanecer impávidos a un genocidio, por ejemplo. Y luego se preguntan los demócratas qué hicieron mal, si se mantuvieron en el comodísimo centro. Y no sólo eso: ¿por qué negarle a las personas su derecho a la indignación?