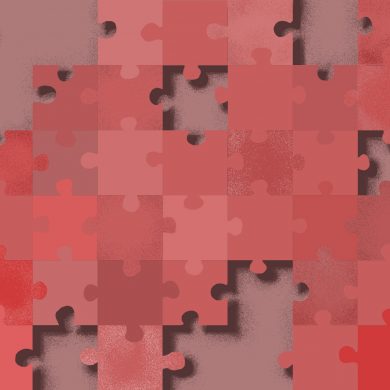- Este cuento fue publicado por primera vez en la antología Una navidad de 10 (2018) como parte del proyecto Contamos la Navidad, iniciativa cultural y de fomento a la lectura sin ánimo de lucro que lleva trece ediciones convirtiendo la literatura en algo imprescindible en esta temporada de fiestas. Este proyecto —considerado por especialistas como el mayor proyecto de literatura navideña de España— es posible gracias a la colaboración altruista de escritores e ilustradores (cerca de 500 a lo largo de los años), así como a los patrocinadores que cada año sufragan la edición de miles de ejemplares que se convierten en un regalo perfecto para esta ocasión[1].
A madre no le gustaban las Navidades. A pesar de eso, cuando llegaba diciembre, organizaba una expedición al centro comercial más próximo. De allí salíamos cargados de toda la parafernalia navideña, a la que luego dedicábamos bastantes tardes.
Si no quieres arroz, toma tres tazas, decía madre. Y si no puedes con ellos, únete a Ellos. Ellos, con mayúscula, eran la familia de mi padre, la sacrosanta familia de mi padre, para la que todas las fiestas religiosas eran dignas de celebrarse como Dios manda. Sin modernidades, sin concesiones al siglo XXI.
Por eso madre fue cediendo una y otra vez, y nos vimos obligados a hacer la comunión de marineros o de monjas teresianas con cofia dura y traje que picaba, a acudir a misa de domingo todos juntos y tomar el aperitivo, como decían ellos, siempre en la misma terraza, a salvo de miradas ajenas.
Nunca acabamos de gustarles. Ellos tampoco nos gustaban a nosotros, así que estábamos en paz. En medio, mi padre permanecía con una media sonrisa perenne entre la burla y el llanto, como si nunca supiera a qué carta quedarse.
Se querían. De eso no hay duda. Era muy fácil querer a mi madre. Todos la querían, desde el panadero hasta los desconocidos que se cruzaban con ella por la calle. No era guapa, ahora que miro sus fotos con ojos de hombre, reconozco que no era guapa. Sin embargo tenía esos ojos verdes, tan hermosos, y sobre todo, esa voz alegre, esa actitud ante la vida como si nada pudiera desperdiciarse.
Madre cantaba todo el rato. Quizá para ahuyentar los malos pensamientos o para rellenar las cada vez más frecuentes ausencias de mi padre. Su música era lo primero que escuchábamos al despertarnos, y no podíamos dormirnos sin sus nanas.
Los estás malcriando, le recriminaba mi abuela, con su dedo huesudo y amarillento. Vas a convertirlos en niñas. Madre se reía, y por las noches, nos amenazaba con hacer cumplir la maldición.
Con ella aprendimos a fingir delante de la familia de padre. La verdad a veces duele, nos decía. Es mejor sazonarla con unas poquitas mentirijillas. Así, fuimos dándonos cuenta de que no hacía falta rezar antes de irse a la cama ni dar las gracias constantemente por los alimentos que íbamos a tomar (pobre Dios, acabará sordo con tanta plegaria, se burlaba). A cambio de nuestro silencio, ella gozaba de algunas tardes libres, muy pocas, de las que volvía con las mejillas encendidas y los ojos brillantes.
A pesar de los arreglos con los que mis padres iban sorteando la vida, cada año, al llegar diciembre, estallaba la guerra. Mi padre nos miraba con su sonrisa de pena, mientras descargábamos bolas, espumillones, y otras mil cosas. A veces, los dos se miraban y estallaban en risas que no entendíamos, pero que nos hacían muy felices. Esa noche, tocaban cena especial y canciones, pero de las de mi madre, de las alegres que hablaban de la nieve y de Papá Noel envolviendo paquetes en el Polo Norte, de las que contaban cosas sobre familias reunidas en torno al fuego, en casas de tejado rojo y chimeneas muy altas.
En cambio, las canciones de mis abuelos hablaban de matanzas de Herodes, de niños hambrientos, de tamborileros que solo disponían de su pequeño tambor. Las otras estaban prohibidas, sobre todo si eran en inglés, ese idioma bárbaro con el que mi madre se ganaba la vida. Si al menos hubiera sido francés, la hubieran perdonado. Pero la lengua de los americanos, esos señores que habían intoxicado el espíritu de la Navidad con su Papá Noel pagano, ni hablar.
Más tarde, de vuelta a casa, cantábamos a voces y entonces no nos corregía mientras gritábamos Yinguel bel, Yinguel bel, sino que se sumaba a nuestros errores como si fuera una niña.
En casa de mis abuelos siempre olía a aceite quemado y a sumidero. Nos recibía una oscuridad que nos dejaba el ánimo por los suelos mientras avanzábamos por el pasillo. Después de bendecir la mesa, llegaba el menú de Navidad, español, como siempre, decía mi abuela mirando de reojo a mi madre. De toda la vida, confirmaba mi tía, una mujer horrible que nos pellizcaba la cara y nos cargaba de regalos útiles como calcetines y camisetas.
La tortura no acababa esa noche. Al día siguiente, todos acudían a comer a nuestra casa. Por eso habíamos empezado a adornarla desde el uno de diciembre, por eso desde ese día parecía que vivíamos en la sección de adornos navideños del centro comercial.
La diferencia era que la mirada altiva de mis abuelos era peor, y que todos se quedaban viendo la tele, atontados ante cualquier programa, mientras nosotros bajábamos a la calle a tirar petardos, a correr sin sentido, mientras madre, la pobre, fingía escuchar las historias que mi cuñada hilvanaba solo para oírse.
Ahora sé que madre aguantó por nosotros, no solo porque quisiera a mi padre. Creo que pensaba que era una garantía de estabilidad, y que al fin y al cabo, no cantar en inglés, u obligarnos a vestirnos de marineritos eran males menores.
Ahora también sé que la paciencia tiene un límite, y que no se puede obligar a nadie a comportarse de una forma distinta para siempre. Entonces solo lo intuía a través de las cada vez más frecuentes discusiones, de los portazos, de la sonrisa helada con que nos despertaba mi madre.
Un año, el uno de diciembre, mi madre nos embarcó en el coche y nos dirigimos al centro comercial. Ante nuestro asombro, madre pasó de largo por los mostradores de adornos navideños, y nos sentó en los sillones de una agencia de viajes. De allí salimos cargados de sobres, pero sin regalo alguno.
Mi padre no hizo preguntas. Cuando llegó, no trató de averiguar por qué la casa no estaba adornada como otros años. Calló y su silencio se convirtió en un permiso que nadie esperaba. Yo creo que lo sabía desde hacía tiempo, pero era tan cobarde que no se atrevió a tomar la decisión. Por eso esperó a que se produjeran los hechos, y cuando en mitad de la cena de Nochebuena, madre empezó a cantar Yinguel bel con todas sus fuerzas, todos la miramos asombrados, menos él.
Mi abuela empezó a darse aire con su eterno abanico, mi tía parecía a punto de estallar las costuras de su traje, hasta mis primas abrían y cerraban la boca sin decir nada. Entonces, nosotros nos sumamos a ese villancico que nos acompañaba en el viaje de vuelta, con el alivio de haber escapado una noche más.
Sin dejarse apabullar por las voces de mi familia paterna, madre nos fue poniendo el abrigo, la bufanda y los guantes, sin dejar de cantar. Yinguel bel, Yinguel bel, gritábamos los hermanos, con ese inglés que no parecía inglés, pero que nadie nos corregía.
Padre nos vio salir, sin un solo gesto. La puerta se cerró detrás de nosotros y bajamos las escaleras tan deprisa que apenas si podíamos cantar, mientras nos empujábamos y reíamos como nunca, libres por fin, por fin a salvo.
A nadie le extrañó que madre tuviera las maletas en el coche, y que ni siquiera tuviéramos necesidad de pasar por casa porque ella, con su sabiduría, había escogido por nosotros las cosas imprescindibles, lo que más nos importaba. Y a nadie le extrañó tampoco que se sentara al volante (nunca la habíamos visto conducir) y que empezáramos un viaje que nos apartaría para siempre del mundo conocido.
Desde aquella noche vivimos en una casa de tejado rojo y chimeneas altísimas, y hablamos en inglés todo el día. Nunca ha dicho por qué ni ha ofrecido más explicación que una leve sonrisa. Cuando le pregunto si todo aquello tuvo que ver con esas tardes en las que desaparecía, me mira y me revuelve el pelo con cariño, pero no suelta palabra.
A veces un hombre que no es mi padre viene a vernos y se queda algunos días. Cada mes viene más tiempo e imagino que nos iremos acostumbrando. Se ríe fuerte, y canta mucho y aunque nuestro inglés es malísimo, trata de leer y jugar con nosotros.
Alguna noche, antes de acostarme, me vienen a la cabeza las notas del Yinguel bel, y me sonrío. Entonces me acuerdo de mi padre, de su cara siempre seria, del olor a cerrado de la casa de mis abuelos, de las discusiones, pero es un recuerdo leve, muy leve, que se va enseguida y solo deja este olor a leña, a Navidad distinta, a casa feliz llena de canciones, no vacía de esperanzas con sabor a aceite requemado y sumidero.

[1] Para más información sobre el proyecto: https://contamoslanavidad.wordpress.com/