Hace algunos días recordé un texto del estudioso del derecho Jesús Garza Onofre, “Kafka nos describió antes” (nexos 568, abril de 2025). En él dice que en México se está instaurando un “Derecho sin controles, sin mecanismos de supervisión y sin instituciones que lo resguarden” (alude a la desaparición de los organismos autónomos y a la controvertida reforma al Poder Judicial). Enseguida, refiriéndose al relato El proceso, señala: “Precisamente, lo que le sucedió a K. en la novela; al despersonalizar y oprimir su existencia, el proceso jurídico lo convierte en una pieza de su amplio engranaje (…). Kafka nos muestra así el riesgo de un Derecho que, en lugar de servir a las personas, las subyuga a su merced, y donde el acceso a la justicia depende de la capacidad de resistir” (cursivas mías, RGV).
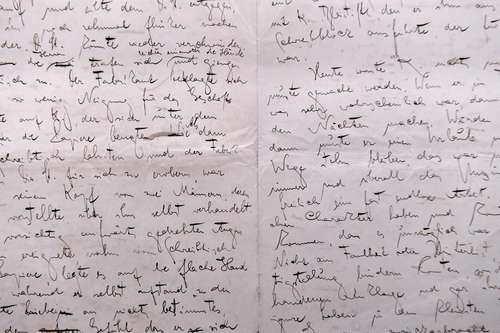
Ya se sabe, la obra de Kafka tiene muchas interpretaciones, y una de ellas proviene de quienes están preocupados por los temas del derecho y la burocracia ministerial y judicial, apoyados, sobre todo, en narraciones como El proceso (además de la parábola “Ante la ley”, cuando se lee como texto aparte) y El castillo. No resto interés a esta hermenéutica (ni a ninguna otra: la psicoanalítica, la hecha desde el judaísmo, la expresionista-vanguardista, la hecha desde el “realismo crítico” lukacsiano, la sociopolítica, la estrictamente biográfica, etcétera), pero me parece que, en este caso particular, hacerse cargo de la impersonal y laberíntica burocracia, tendría que acompañarse del intento de reconocimiento del individuo que la padece y su propia propensión a la culpa. Aunque “propensión” es un decir: la mecánica de la culpa es un misterio. Antes que demostrarse, puede mostrarse, como lo hace Kafka con sus personajes a lo largo de su obra, y sí, consigo mismo en sus diarios y cuadernos privados.
En un mundo donde todo está recubierto de convenciones, no pocas veces contradictorias entre sí —y las narraciones de Kafka no están exentas de ellas—, es menos que imposible escapar a la culpa. En esto, Kafka comparte el zeitgeist de otros escritores judíos de su tiempo, quienes incorporan el malestar de la culpa como parte esencial de su repertorio literario. Pero, más allá de ello, es, ante todo, un hombre que habita con una sensibilidad dolorosamente aguda la atmósfera densa y opresiva de una realidad —la de la sociedad moderna— desgarrada, como nunca antes, por una fragmentación profunda de identidades, relatos y convenciones revueltas en la contigüidad inmediata de lo cotidiano y en la aleatoria vida de naciones enteras (como lo probaban la Gran Guerra, el robustecido antisemitismo y su contraparte en el radicalismo sionista, los nacionalismos ya exacerbados y el desmoronamiento de los imperios en vida suya).
Creo entender que Garza Onofre piensa a Josef K. como el individuo que resiste y procura sustraerse a la embrollada trama burocrática y a la irracionalidad sustantiva de la impersonal maquinaria judicial. Esto es así al principio, pero el verdadero enigma de la novela, me parece, reside en la entrega del personaje, primero, al proceso (a su proceso), y segundo, a la culpa (a su culpa). Dos absurdos: el de una trama supraindividual enloquecida, por un lado, y por otro, el de una enajenada entrega individual, no menos enloquecida, a la culpa.
El 30 de septiembre de 1915, Kafka apuntaba en sus diarios que Rossmann (personaje de El desaparecido) es inocente, mientras que Josef K. (protagonista de El proceso) es culpable. Uno es desterrado por su familia, escala una cumbre y cae estrepitosamente. Otro es un funcionario bancario convencional y con ambiciones relativamente normales, aunque culposas. Los dos viven la caída, pero ¿a uno le ocurre y otro la comete? En caso de ser así, ¿por qué Josef K. habría cometido su caída? No por la incomprensible causa que se le siguió, sino por su literal entrega a ella. ¿Hay ahí una clave? ¿Es esa clave, como se ha dicho tanto, la culpa? Y lo que me parece crucial: ¿qué culpa? La enajenada culpa, la indescifrable culpa de la que Kafka ofrece pistas clarísimas: a pesar de sus gestiones, Josef K. no puede ser perdonado porque no sabe cuál es su culpa. Coloquialmente, se diría que es culpable por culposo. Él lo sabe y acepta su castigo. Un círculo infernal.

¿Puede elegirse, en un sentido kafkiano, no el sometimiento a un proceso (que para Josef K. es fatal), sino entregarse y fundirse con el proceso mismo? ¿Es esa una elección o es posible encontrar ahí, más bien, un imperativo oculto en los resquicios del mundo y de la personalidad? En Crimen y castigo, Raskolnikov se entrega al juez al no poder soportar su culpa. Josef K. da un paso adelante al intercambiar la culpa genérica debida a sus ambiciones y a su confortable y egoísta vida burguesa, por la culpa estricta del criminal que, a diferencia de Raskolnikov, no conoce su crimen. Kafka va a otras grietas, las grietas invisibles de la culpa como propensión: va, pudiera decirse, a lo culposo.
Sin ser tan espectacular como los estereotipos de lo «kafkiano», el camino de exploración con que inicia Rüdiger Safranski su Kafka, es, en este sentido, tan aparentemente sencillo como atendible: «El mundo extraordinario que descubre al escribir es el mundo corriente, visto desde la perspectiva de quien recela de haber nacido en él.” A este mundo, que nos ha venido dado, ya recubierto por capas y capas de convenciones de todo orden, hay que des-cubrirlo, ponerlo al descubierto. Hombres como Kafka no pueden más que recelar de él. Como lo hacemos, por una suerte de contagio, sus lectores. Y aquí coincido con Hugo Garciamarín cuando afirma: “Algo en su escritura —una especie de hipnosis, tal vez— retiene: en Kafka hay una atracción por lo incómodo, por ese tipo de familiaridad que duele, que desajusta”.
Desde una lectura sintomática de El proceso (¿y qué otra lectura, digamos, honesta se puede hacer de Kafka?), se puede advertir que no es la burocracia el único, ni tampoco el principal misterio de la modernidad: el misterio reside en su fascinación, ese abismo que nos hechiza. Kafka habla como acusado y no como acusador. Habla desde el tribunal interior de Josef K., el personaje, y desde el tribunal interior de sí mismo, el autor. Su obediencia al tribunal exterior obedece, en buena medida, a la sentencia dictada, ya desde antes, por su propio tribunal.
Como a tantos lectores, sigue intrigándome el final de “Ante la ley”, la parábola kafkiana. Aunque la publicó, todavía en vida, en la compilación que llevó el título Un médico rural, creo que está inscrita en el relato de El proceso, que adquiere un sentido más claro: Josef K. escucha la parábola en la iglesia. Poco después aceptará ser ejecutado como castigo por una acusación que nunca comprendió. Cuando Kafka escribe en algún cuaderno (30 de septiembre de 1915): “Rossmann y K., el inocente y el culpable, a la postre ajusticiados ambos, sin distinción, el inocente con mano más leve, más bien empujado a un lado que derribado a golpes” (Rossmann, en la novela inconclusa El desaparecido, no muere, ese relato tiene como último apartado el involucramiento del personaje con el “teatro de Oklahoma”, lo que no impide pensar que, de haber proseguido su escritura, esto pudiese haber ocurrido), está declarando que, a diferencia del primero, Josef K. es culpable, y se refiere acaso —¡hay tantas lecturas de Kafka!— al pecado de la alienación. La entrega a algo que no se entiende.
George Steiner dice eso de Abraham en su cuento “Un fragmento de conversación”, cuando se encuentra en la disposición de cumplir el incomprensible mandato de matar a Isaac, su hijo. Y en sus ensayos lo traslada al pueblo judío (el Pueblo del Libro, el Pueblo de la Palabra): a diferencia de la Grecia clásica, no hay el género de la tragedia en la cultura judía antigua porque su idea de destino era completamente suprahumana. Marx invertirá esa lectura tramando una emancipación humana que parte del reconocimiento de dicha conciencia. Un reconocimiento que, ciertamente, no le es dable imaginar a Kafka, quien, hacia la primavera de 1918, en Zürau, leyendo a Kierkegaard, cuestionará con claridad la encomienda hecha por Dios a Abraham, llamándola “un mandato para uno solo”. Pero, si esto es así, ¿quién puede estar seguro de haber escuchado una voz que nadie más puede escuchar? ¿Y quién puede asegurar que la voz escuchada fue la Voz de Dios? ¿Qué voz escuchó Josef K., sino la de un tribunal no público sino invisible, no exterior sino interior?

Reiner Stach conjetura que Kafka, después de haber entregado sus diarios a Milena, le preguntaba: «¿Has encontrado en los diarios algo decisivo contra mí?» (esas palabras quedaron anotadas en el diario del 19 de enero de 1922). Quizá, es cierto, esos cuadernos habían sido entregados como un expediente clínico y judicial. Quizá Kafka interrogaba a su interlocutora: ¿has encontrado mi culpa?, ¿puedo saber qué culpa es esa?
Hace poco, en un club de lectura con estudiantes de humanidades, comentamos «La condena». La opinión mayoritaria se orientó a la moraleja del respeto y la obediencia a los padres o, en el mejor de los casos, a la mera constatación de una perplejidad. No imaginó Kafka que, penetrando el misterio de la alienación, desataría una suerte de ficción de la ficción. Una doble alienación: la del personaje alienado en el a priori del mandato y la del lector que cree haber topado con lo “kafkiano” entendido como estupefacción sin más.
Como sea, hablar de lo kafkiano tendría que suponer algo que va mucho más allá del estereotipo de la burocracia y la opresión sin más. Tendría que ver, por ejemplo, con los espacios y con la densidad del poder. No con una dialéctica de la servidumbre sino con un ejercicio del poder que fulmina como un rayo, con una obediencia casi mecánica cristalizada en su absurda alienación. Aunque se refiere a algunos pasajes de El castillo, Roberto Calasso en su K. abre esta rendija de interpretación de la incomprensible obediencia de Georg Bendemann en “La condena”: “En las relaciones de poder, la tensión no es proporcional a la dimensión de los elementos en juego. Una habitación puede equivaler a un continente. Pero en la habitación las relaciones de poder se manifiestan con carácter más lineal, porque son mínimos los elementos que pueden distraerlos”. En el reducido espacio de un cuarto, como ocurre en esa breve narración, las pequeñas alienaciones personales sucumben fácilmente a las grandes alienaciones sedimentadas a lo largo del tiempo. La de Bendemann es la muerte por mandato del padre, sí, y por lo mismo es la muerte debida a una influyente y alienante tradición, robustecida por la culpa originada en la (¿imaginada, apropiada después del reclamo del padre?) “traición” al amigo lejano.
Cuando Hannah Arendt escribió sobre la banalidad del mal, había publicado ya su ensayo “Revaluación de Kafka”. Habría que explorar otra vez la relación de esa idea, ese apego estricto a la norma, al mando y a la autoridad —tan humano y tan inhumano a la vez—, con la alienación en el absurdo, esa que narró Kafka en su obra. Oscuros y terroríficos ambos en su burocrática y/o convencional normalidad, algo que no por naturalizado deja de contener una gran paradoja. De ahí el asombro que provocan esa filosofía política y esa literatura: lo inverosímil es lo más cercano a la verdad, lo obvio lo más absurdo. Algo en lo que Kafka va más allá de la perplejidad de Arendt (y, desde luego, de los políticos e intelectuales judíos que la condenaron después de la publicación de Eichmann en Jerusalén), pues a la lectura del K. de El castillo como un “hombre de buena voluntad”, hecha por la filósofa alemana en La tradición oculta, habría que oponer la de Calasso en su K.: no es su amor mundi lo que mueve a K., sino la atracción del castillo, la atmósfera envolvente del poder de la que no puede —¿ni desea?— sustraerse. Una discusión todavía en marcha sobre lo kafkiano.
Desde otro mirador, y pretendiendo revelar a un Kafka no trágico sino irónico y hasta humorístico (cosa que es cierta: ese es también algún Kafka), Deleuze y Guattari afirmaron en su Kafka. Por una literatura menor, algo que, en principio, parece muy pertinente: “Por eso resulta tan burdo, tan grotesco, oponer a la vida y la escritura en Kafka: suponer que se refugia en la literatura por carencia, por debilidad, impotencia frente a la vida”. No obstante, no estoy tan seguro de convenir con lo que dicen enseguida: “La línea de fuga creadora arrastra consigo toda la política, toda la economía, toda la burocracia y la jurisdicción: las chupa como el vampiro, para obligarlas a emitir sonidos aún desconocidos que pertenecen al futuro inmediato: fascismo, stalinismo, americanismo, las potencias diabólicas que tocan a la puerta” (cursivas en el original). A través de la literatura (de esa “literatura menor”), la obra de Kafka se despliega, proponen, rizomáticamente: no habita una torre de marfil, desconoce las jerarquías de una totalidad determinada y se vuelve “revolucionaria”. Tal vez en otro sentido, tendría que decirse que no es ni tan “menor”, es decir, ni tan cargada de “resistencia” y erizamientos combatientes, esa literatura que, en la versión de los filósofos franceses, omite el influjo de la culpa y la propia alienación (el tribunal invisible) en la literatura de Kafka. Creo, por lo demás, que Kafka se hubiera considerado un escritor revolucionario, si acaso, por su literatura antes que por sus previsiones y su crítica social: por su verdad literaria más que por su verdad histórica. Otra arista del debate acerca de lo kafkiano.
Es difícil encontrar una lectura de Kafka que escape a las contradicciones. Muy posiblemente es así porque Kafka se contradecía o, por lo menos, dudaba en muchas cosas (sionismo occidental y judaísmo yiddish oriental, vida y literatura, matrimonio y soltería, publicar o no, la terrible guerra y el intento de alistamiento voluntario, sucumbir o no al tribunal invisible, pequeñas alienaciones como la reforma de la vida y grandes alienaciones como la religión…). Y todavía más, la sedimentación lectora de Kafka está plagada de diferencias y contradicciones; pese a Harold Bloom, no hay la lectura canónica de Kafka, seguimos sin convenir en una acepción de lo kafkiano sin comillas.

El concepto de «justicia poética» en Martha Nussbaum aplica muy bien a autores como Dickens: a partir de su obra, pensamos, por ejemplo, en las consecuencias sociales de la primera industrialización. En otro plano, Dickens sería —¡desde la literatura!— un inspirador de la muy posterior historia social británica. No ocurre así con Dostoievski, cuya obra se ha sedimentado en la imaginación psicológica más que en la sociológica. Y menos en Kafka, porque nos resistimos a aceptar la desnudez del absurdo; acaso por eso sus relatos se han avinagrado más bien en las barricas de lo «kafkiano». Me pregunto si, estereotipos aparte, la literatura de Kafka será algún día, como la de Shakespeare o la de Dickens o la de Cervantes o la de Tolstói o la de Rulfo en México, alimento de un imaginario colectivo. Kafka no desata la imaginación moral como convención social alternativa, no merece la “justicia poética”, eso, creo, pudo haber dicho Nussbaum.
Leo en la presentación de la sección dedicada a Kafka de la revista Letras Libres, con motivo del centésimo aniversario de su fallecimiento: “Kafka era capaz de convertir una descripción objetiva en un enigma metafísico” (“Bajo el signo de Kafka”, Letras Libres 306, junio de 2024). Entiendo que es una forma de invocar lo “kafkiano”, pero no me atrevería a usar esa palabra para acercarme a las perplejidades que la lectura de su obra provoca. ¿Hay enigmas metafísicos en Kafka? Sin duda, echa mano de alguna metafísica para urdir sus tramas y sus personajes, pero lo hace, precisamente, para descubrir que el mundo tiene muy poco que ver con la metafísica.
Ocurre como con el recurso a lo fantástico, pues cuando hace que un hombre se convierta en insecto, sigue hablando del hombre (del hombre-insecto que ya era Samsa antes de su transformación). Y cuando relata el viaje de Grachuss el cazador, después de muerto, parte de la metafísica del más allá y la vida eterna, pero el desvío de la barca que debería transportarlo al otro mundo, lo condena a navegar siempre en aguas mundanas, lo reitera en la ausencia de redención, en la imposibilidad de la trascendencia sólo atisbada en sus sueños de muerto: Gracchus es, en verdad, antimetafísico, literalmente intrascendente, atrapado en un mundo muy cercano a lo terrenal, a pesar de que la suya fue, digamos, la vida normal del cazador, y su muerte sólo sucede, es decir, no es una muerte cometida, sino accidental, una muerte sin pecado. Gracchus seguirá viviendo, como nosotros, en un mundo absurdo, pero sin metafísica, sin trascendencia. Y vuelta a la pregunta: ¿hay enigmas metafísicos en Kafka? Lo que hay, supongo, son aparentes enigmas metafísicos de los cuales se sirve este escritor, en el fondo, radicalmente antimetafísico.
«Ahora has hecho lo que no has hecho; lo que no has escrito, escrito está», dice Maurice Blanchot en De Kafka a Kafka Y sí, me parece que pudo haber sido Kafka pensando: «No he escrito lo que según otros he escrito. Y sin embargo es mi escritura». Lo sorprendían las lecturas sionistas o expresionistas de su obra en su tiempo. Seguramente, le habrían sorprendido todavía más las lecturas desde el “realismo crítico” de Lukács (¿Franz Kafka o Thomas Mann?) y la sociopolítica de Deleuze-Guattari (Kafka. Por una literatura menor).
Famosamente, a propósito de las lecturas teológicas de Kafka, Borges escribió (en el prólogo a la primera edición de La metamorfosis como libro autónomo —un título que él deploraba, pues nunca dejó de insistir en que ese relato tendría que haberse titulado La transformación— de editorial Losada en 1938): “El pleno goce de la obra de Kafka —como el de tantas otras— puede anteceder a toda interpretación y no depende de ellas”. Otra vez: aristas polémicas de lo kafkiano.

Ronaldo González Valdés. Culiacán, Sinaloa (1960). Sociólogo, historiador y ensayista. Entre sus libros publicados, George Steiner: entrar en sentido (Prensas de la Universidad de Zaragoza, España, 2021) y Culiacán, culiacanes, culiacanazos (Ediciones del Lirio, México, 2023). Recientemente, la Universidad Pedagógica Nacional publicó su libro Tiempo y perspectiva: El Guacho Félix, misionero secular.





